Emilio Guichot Reina
El acceso a los documentos en poder de las Instituciones Europeas en un mundo digital
Este trabajo analiza el concepto de “documentos” como objeto del derecho de acceso a los documentos en poder de las Instituciones de la Unión Europea. Expone cómo la labor jurisprudencial está paliando la falta de una legislación más precisa, si bien también muestra cómo se echa en falta una normativa adaptada al desarrollo tecnológico, que dé respuesta a los interrogantes que se plantean, como la difícil conceptuación de la información obrante en las bases de datos, el tratamiento de los documentos preparatorios, internos y de los mensajes informales o la necesidad de acomodar el sistema de gestión documental a la realidad de la gestión en un mundo digital. La reforma del Reglamento 1049/2011, que se encuentra bloqueada desde hace ya quince años, no da respuesta a todos estos interrogantes.
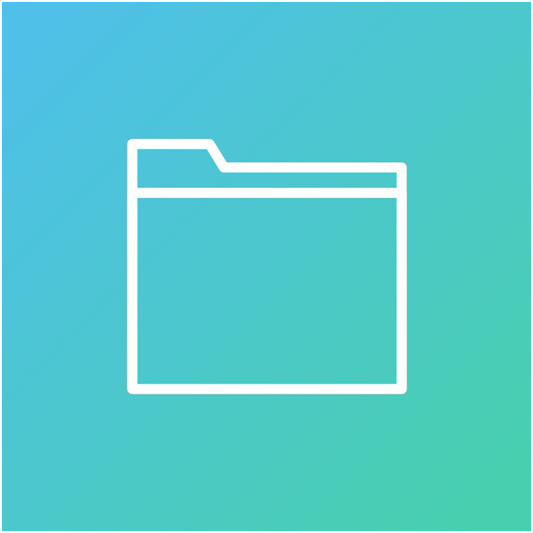
Emilio Guichot Reina es Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Sevilla
Este artículo se publicó en el número 70 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, octubre 2025)
ACCESS TO DOCUMENTS HELD BY THE EUROPEAN INSTITUTIONS IN A DIGITAL WORLD
ABSTRACT: This paper analyses the concept of “document” in the legislation on the right of access to documents held by the European Union institutions. It shows how case law is making up for the lack of more precise legislation, although it also shows the lack of legislation adapted to technological development, which would provide answers to questions such as the difficult treatment of the information contained in databases, the treatment of preparatory and internal documents and informal messages, or the need to adapt the document management system to the reality of management in a digital world. The reform of Regulation 1049/2011, which has been blocked for fifteen years now, does not provide an answer to all these questions.
1. INTRODUCCIÓN (1)
Como es sabido, el derecho de acceso a los documentos en poder de las Instituciones europeas se reguló primero en el llamado Código de Conducta, de 1993, y, posteriormente, en el Reglamento (CE) núm. 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, sobre el que ha recaído ya una jurisprudencia muy abundante. El Reglamento se encuentra en un proceso de reforma que se halla en un bloqueo aparentemente sin salida desde hace ya casi quince años.
El análisis de los diferentes aspectos del derecho de acceso a la información, como la legitimación activa y pasiva, las excepciones, el procedimiento y las garantías o las medidas de publicidad activa han ocupado el grueso de los estudios doctrinales sobre el mencionado derecho. En este trabajo no vamos a abordar, sin embargo, estas cuestiones, sino otra previa, la del objeto mismo del derecho, el qué se puede pedir, que constituye el prius a todos los anteriores.
El derecho de acceso tiene, en el Reglamento 1049/2001, la mayor amplitud. Se aplica a los documentos elaborados o recibidos y que estén en posesión de la institución en cuestión, referentes a temas relativos a las políticas, acciones y decisiones que sean de su competencia, en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea(2), incluidos aquellos exentos, con carácter general, de control judicial, como la política exterior y de seguridad común y de justicia y asuntos interiores(3), siempre en el respeto a las normas de seguridad y a los documentos clasificados.
Ahora bien, en una sociedad como la que vivimos, en que la información fluye, ya no solo ni mayoritariamente en textos escritos en papel, sino por una pluralidad de medios informales orales y escritos –conversaciones telefónicas, documentos electrónicos individualizados, bases de datos, correos electrónicos, whatsapps–, y en que en ocasiones las Instituciones son usuarias, pero no “propietarias” del soporte, las categorías de “documento” y “archivo” han de ser repensadas, tanto desde la óptica de la gestión de la información como desde la del derecho de acceso. Si la efectividad de este segundo, que es el objeto de nuestra atención, presupone que la información exista y esté disponible, habrá de repensarse cómo se gestiona la información y qué información, cualquiera que sea su formato, ha de quedar registrada.
Se trata de un tema candente, como lo prueban las importantes sentencias dictadas recientemente y los debates que en ellas se abordan, en el que se juega en una medida decisiva la efectividad del derecho de acceso como derecho de la ciudadanía de conocer el qué y el porqué de las decisiones adoptadas por las Instituciones.
2. ENTRE LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD Y LA PRUEBA EN CONTRARIO: EL CONTROL JUDICIAL INDICIARIO DE LA APELACIÓN A LA INEXISTENCIA O FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS
La jurisprudencia parte del principio de que solo han de darse documentos si efectivamente existen, y en caso contrario, ha de denegarse la solicitud(4). El derecho de acceso solo puede ejercerse sobre información que haya sido plasmada en un soporte, lo que deja fuera la transmitida por vía oral sin grabación o plasmación por escrito, o la información como “servicio”(5).
En ocasiones, la respuesta de las instituciones a una solicitud de acceso a un documento plasmado en un soporte consiste en su desestimación por inexistencia del documento solicitado o por no estar localizable.
La jurisprudencia ha afirmado que las respuestas que se apoyan en la inexistencia o imposibilidad de localizar los documentos solicitados son impugnables. Cuando una institución afirma que un documento no existe, en el marco de una solicitud de acceso, se presume la inexistencia, conforme la presunción de legalidad de los actos de la Unión(6). Una presunción tal puede ser destruida por cualquier medio, sobre la base de indicios pertinentes y concordantes aportados por el solicitante(7). La regla se aplica por analogía a los casos en que la institución dice no poseer los documentos solicitados. Si el solicitante logra destruir esa presunción, la institución tiene entonces que probar la inexistencia o la no posesión dando explicaciones plausibles que permitan determinar las razones de tal inexistencia o falta de posesión(8). En aplicación de estos principios, lo más común ha sido el respeto a la presunción de veracidad de las afirmaciones de inexistencia o indisponibilidad de la información aducidas por la institución, pero en algunas ocasiones excepcionales sí se ha llegado a desvirtuar la presunción y a anular la decisión por la que se deniega el acceso con base en la supuesta inexistencia del documento reclamado(9). El mayor problema se plantea, como vamos a comprobar, cuando se trata de acceder a documentos en formato digital sobre los que no existe una política clara de conservación o eliminación.
3. ENTRE LA INFORMACIÓN Y EL DOCUMENTO: LA DIFÍCIL CONCEPTUACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN LAS BASES DE DATOS
En el Derecho de la Unión Europea se planteó una de las cuestiones claves de toda normativa sobre acceso: la pertinencia de hacer pivotar el sistema sobre el concepto de “información” o sobre el más clásico de “documento”.
El concepto de “información” fue el manejado en el discurso político(10), mientras que en su plasmación en textos jurídicos el acogido fue el de “documento”(11), eso sí, entendido en sentido muy amplio, como todo contenido, sea cual sea su soporte (escrito en versión papel o almacenado en forma electrónica, grabación sonora, visual o audiovisual), referente a temas relativos a las políticas, acciones y decisiones que sean competencia de la institución(12). Siguió así la estela del Convenio 205 del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos oficiales y de la mayoría de las leyes nacionales de los Estados miembros, que se refieren al concepto de “documento”, y sólo minoritariamente al de “información”(13).No obstante, la definición de “documento” es amplísima, e incluye cualquier información registrada en cualquier soporte.
Una cuestión límite, como ocurre en otros Derechos, se sitúa en los casos en que la información no se encuentra recogida en un documento, pero este puede confeccionarse de forma simple, en muchos casos, automatizada. El supuesto prototípico es el de las bases de datos, cada vez más generalizada con el paso a un sistema de gestión electrónica de la información.
La práctica ha consistido desde un primer momento en considerar como documento cualquier informe extraído de los sistemas de gestión documental que corresponda a su “explotación normal”(14).
El tema fue objeto de aproximación judicial inicialmente por el Tribunal General(15). El principio acogido fue el de que las bases de datos son también documentos y que, en caso de que sea necesario, la institución debe auxiliar al solicitante indicándole las posibilidades de búsqueda que ofrecen para seleccionar la información que pretende obtener, y, en su caso, motivar la negativa si la configuración técnica de la base de datos no permite obtenerla(16).
Posteriormente, el TJUE tuvo ya ocasión de pronunciarse, siguiendo el principio antes mencionado y desarrollándolo a la vista de las Conclusiones de su abogado general Bobek(17). Consideró que, en lo atinente a las bases de datos, no puede hacerse equivaler “documento existente” con “posibilidad de crear un documento”. La distinción entre documento existente y documento nuevo debe hacerse con arreglo a un criterio adaptado a las peculiaridades técnicas de las bases de datos y de acuerdo con el objetivo del Reglamento 1049/2001, cuya finalidad es que se garantice el acceso más amplio posible a los documentos. Así, señaló que: “(c)onsta que, en función de su estructura y dentro de los límites de su programación, la información que contienen las bases de datos electrónicas puede ser reagrupada, relacionada y presentada de diferentes maneras con ayuda de los lenguajes de programación. No obstante, la programación y la gestión informática de tales bases de datos no tienen nada que ver con las operaciones efectuadas en el marco de la utilización corriente por los usuarios finales. En efecto, estos últimos acceden a la información contenida en una base de datos utilizando herramientas de búsqueda preprogramadas. Esas herramientas les permiten realizar con facilidad operaciones estandarizadas a fin de visualizar la información que necesitan habitualmente. En este marco, no es necesario, en principio, una inversión sustancial en tiempo y esfuerzo por su parte. En estas circunstancias, debe calificarse de documento existente toda información que pueda extraerse de una base de datos electrónica en el marco de su utilización corriente mediante herramientas de búsqueda pre-programadas, aun cuando tal información no se haya mostrado aún en este formato o nunca haya sido objeto de una búsqueda por parte de los agentes de las instituciones. De lo anterior resulta que, para satisfacer las exigencias del Reglamento 1049/2001, las instituciones pueden verse abocadas a elaborar un documento a partir de la información contenida en una base de datos utilizando las herramientas de búsqueda existentes. En cambio, debe considerarse documento nuevo y no documento existente toda información cuya extracción de una base de datos requiera una inversión sustancial en tiempo y esfuerzo. Cabe colegir de lo anterior que toda información cuya obtención requiera una modificación, bien de la organización de una base de datos electrónica, o bien de las herramientas de búsqueda disponibles actualmente para la extracción de información, debe calificarse de documento nuevo. Lejos de privar al Reglamento 1049/2001 de su efecto útil, tal interpretación del concepto de documento existente corresponde al objetivo del citado Reglamento de garantizar que el público tenga un acceso lo más amplio posible a los documentos de las instituciones. En efecto, los solicitantes de acceso a la información contenida en una base de datos disfrutan, en principio, de acceso a la misma información a la que tienen acceso los agentes de las instituciones.”
Ya con posterioridad, el Tribunal General, con esta doctrina como referencia, ha distinguido en función de la complejidad de la consulta a las bases de datos. En efecto, solo las extracciones que se efectúan por medio de herramientas de búsqueda que no necesitan una inversión sustancial pueden considerarse documentos. Eso sí, cabe preguntarse si tiene sentido en todo caso esta distinción para conceder o denegar el acceso a informaciones que precisan una “inversión sustancial” si esta ya se ha llevado a cabo por la institución previamente. Además, en relación con la información extraída de bases de datos por las instituciones para el ejercicio de sus competencias, el Tribunal General ha considerado que la institución no puede escudarse en que se trate de un base de datos de propiedad ajena de la que sea simple suscriptora, ni siquiera cuando no ha mantenido la suscripción en el tiempo(18).
El Tribunal General también ha considerado que extraer información que no se encuentra en bases de datos sino en documentos en formatos comunes como PDF que permiten la explotación, transformándolos con programas fácilmente accesibles en el mercado a otros formatos que permiten expurgar y presentar de forma diferente el documento, no supone una “inversión sustancial” en el sentido de la jurisprudencia consignada, y por tanto, esa información debe considerarse un “documento” accesible(19).
4. ENTRE LA INFORMALIDAD Y LA FORMALIDAD: EL TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS PREPARATORIOS, INTERNOS Y DE LOS MENSAJES INFORMALES
El Reglamento 1049/2001 no contiene criterios relativos al grado de oficialidad de los documentos, y los mensajes informales son, por tanto, documentos, al igual que los actos oficiales(20).
Abarca, además, los documentos definitivos, los documentos para uso interno y los preparatorios, sean administrativos o legislativos. En esto, el Derecho de la Unión Europea se muestra avanzado, pues los análisis comparados llevados a cabo por la Comisión habían apuntado que el acceso a los documentos “internos” y preparatorios de decisiones en curso de elaboración está limitado en mayor o menor medida en la mayoría de los Derechos, bien por exclusión del propio objeto del derecho de acceso, bien por aplicación de las excepciones(21).
No obstante, ha de advertirse que una de las excepciones al derecho de acceso contempladas en el Reglamento se refiere a las protección de los procesos de toma de decisiones cuando se trate de un documento elaborado por la institución para su uso interno o recibido por ella relacionado con un asunto sobre el que la institución no haya tomado todavía una decisión, o de un documento que contenga opiniones para uso interno, en el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de la institución, incluso después de adoptada la decisión, si su divulgación perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha divulgación revista un interés público superior. Las “acotaciones” a esta excepción (el acceso solo puede denegarse cuando se pueda causar un perjuicio grave y, nótese, incluso en ese caso puede prevalecer un interés público superior en la divulgación) supusieron una apuesta por la transparencia por parte del legislador europeo, ya que la redacción es el resultado de un debate en el que la Comisión pretendió sin éxito excluir del derecho de acceso tanto los textos de uso interno, como los documentos de reflexión o de debate y las opiniones de los servicios, así como los mensajes informales, para conferir a las instituciones un espacio de reflexión (space to think). Esta exclusión, en esos términos, no se acogió, y se trocó por la redacción que acabamos de reseñar(22). Su interpretación ha dado origen a una copiosa jurisprudencia, que hemos analizado en detalle en otro lugar, al que nos remitimos(23), y en la que la jurisprudencia ha precisado que el “proceso de toma de decisiones” no puede equipararse con todo documento obrante en un procedimiento administrativo; que la excepción no impide acceder a documentos provisionales, que no reflejan la decisión definitiva; y que es importante distinguir, como hace la literalidad de la propia excepción, entre los documentos que contienen información, cuyo acceso solo puede denegarse hasta tanto la decisión no se haya adoptado, y aquellos que contienen opinión. Respecto de la “informaciones”, no cabe denegar el acceso con base en esta excepción si el proceso de toma de decisión ha concluido. Se preserva así una toma de decisión sin la “presión” del escrutinio externo, a cambio de permitir el acceso con toda a los datos manejados una vez ya adoptada la decisión –siempre que no concurra otra excepción–. De este modo, solo respecto de los documentos que contengan opiniones para uso interno, por ser más sensibles, puede denegarse el acceso incluso con posterioridad a la adopción de la decisión con la que están relacionados. Ahora bien, en estos casos, el que el procedimiento esté o no concluido sí tiene un juego a la hora de determinar la posibilidad de un perjuicio grave, que es menor en el segundo caso, de tal modo que las razones que podrían justificar la negativa si aún no se hubiera adoptado la decisión pueden no bastar en una vez adoptada, si la institución no explica las razones específicas por las que estima que la finalización del procedimiento no excluye la posibilidad de perjuicio grave. El perjuicio, además, ha de ser grave, lo que según la jurisprudencia ocurre cuando la divulgación del documento pertinente influya de una manera importante en el proceso de toma de decisiones. La apreciación de la gravedad depende de la totalidad de las circunstancias del caso, en particular, de los efectos negativos de esa divulgación en el proceso de toma de decisiones alegados por la institución. En la aplicación de esta excepción, también se ha hecho una distinción entre el acceso a documentos relacionados con procedimientos administrativos, de una parte, en lo que con frecuencia se aprecia la concurrencia de la excepción, y legislativos o relacionados con el medio ambiente, de otra, en los que la tendencia es a la prevalencia de la transparencia.
A los efectos de este trabajo, conviene destacar que la Comisión ha argumentado a veces explícitamente que la consecuencia de la posibilidad de acceder a este tipo de informaciones u opiniones de uso interno puede ser la autocensura y la huida de la forma escrita, lo que podría traducirse en una advertencia sotto voce de que la “táctica” futura de las instituciones pasaría por trocar la escritura en oralidad, para orillar futuras solicitudes de acceso. Este riesgo de manejo instrumental de qué se plasma o no por escrito ha sido asumido por el Juez europeo, que ha salido al paso de esta “objeción”, acogiendo las circunstanciadas reflexiones de la Abogada General Kokott(24), para quien una práctica tal sería contrario al propio objetivo del Reglamento 1049/2001 de permitir el conocimiento ciudadano sobre el proceso de toma de decisiones y su participación en la discusión pública, de modo que, ante el riesgo cierto de elusión, lo que procede no es una interpretación restrictiva de la normativa de acceso sino la adopción de medidas para conjurarlos. La publicidad de estas informaciones u opiniones, además, legitima las actuaciones públicas, las explica y contribuye a mejorar su calidad. Para el TJUE sería contrario al imperativo de transparencia del que resulta el Reglamento 1049/2001 que las instituciones se prevalgan de la inexistencia de documentos para eludir la aplicación de dicho Reglamento, de tal modo que deben en la medida de lo posible y de manera no arbitraria y previsible redactar y mantener documentación relativa a sus actividades.
5. ENTRE LA ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SU REGISTRO: LA NECESIDAD DE ACOMODAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL A LA REALIDAD DE LA GESTIÓN EN UN MUNDO DIGITAL
En conexión con lo que acabamos de señalar, es evidente que el ejercicio efectivo del derecho de acceso requiere que las Instituciones plasmen documentalmente y conserven la documentación relativa a sus actividades que pueda ser relevante a los efectos del derecho de a acceso de los ciudadanos. El derecho de acceso no se limita a los documentos registrados y archivados en el sistema de gestión documental, sino a todos los que estén en poder de las Instituciones y exige que las Instituciones hagan lo necesario para facilitar su ejercicio efectivo y para ello procedan, en toda la medida de lo posible y de una manera no arbitraria y previsible, al establecimiento y a la conservación de la documentación relativa a sus actividades, pues las instituciones no pueden privar de toda sustancia el derecho de acceso a los documentos en su poder absteniéndose de registrar la documentación relativa a sus actividades(25).
Ahora bien, la jurisprudencia también ha remarcado la idea de que el Reglamento 1049/2001 no crea una obligación general de conservación de los documentos, ni obliga a crear documentos, incluso si la institución en cuestión tenía la obligación de establecer y conservar el documento en cuestión(26). En todo caso, no es posible, en el marco del Reglamento 1049/2991, imponer el respeto de una eventual obligación de conservación por vía una solicitud de acceso a la información, de modo que un eventual incumplimiento no tiene ninguna incidencia en la presunción de veracidad de una declaración por una institución según la cual no ha podido localizar un documento o, más aún, que desconoce dónde puede localizarse(27).
La Comisión considera que el derecho de acceso incluye solo los documentos registrados. Sus criterios de registro precisan que se requiere de un análisis contextual, aplicable a todos los documentos, cualquiera que sea su formato, pero establece la directriz de que un documento debe ser registrado si cumple tres condiciones: está relacionado con las políticas, actividades y decisiones que caen en la esfera de responsabilidades de la institución; es información importante y no efímera (short-lived) que pueda dar lugar a acciones ulteriores por parte de la Comisión; y es un documento elaborado (drawn up) o recibido por la Comisión, considerándose lo primero cuando es estable, es decir, listo para su transmisión por la persona responsable de su contenido y lo segundo cuando ha sido enviado de forma intencional a la Comisión por alguien externo a la misma. A partir de estos criterios de registro, cuando procesa una solicitud de acceso normalmente busca los documentos solo en los sistemas de gestión documental, y en caso de que no se hayan aplicado correctamente los criterios para decidir el registro y la solicitud se refiera a documentos sin registrar en poder de la Comisión que debieron ser registrados y no lo fueron, estima que han de registrarse ex post tan pronto como sean identificados en el marco de una solicitud de acceso y en todo caso antes de responder al solicitante. Estos principios se aplican también a los emails, a los SMS y a los documentos elaborados usando plataformas de trabajo colaborativo, si bien como reconoce la propia Comisión en el caso de SMS –léase también, mensajes de aplicaciones como whatsapp –no es usual su registro(28).
Por el contrario, en diferentes ocasiones los demandantes han tratado de hacer valer que no puede bastar con que la Institución concernida trate de localizar el documento solicitado en su espacio de almacenaje o archivo oficial, sino que ha de referir la búsqueda a la totalidad de los documentos en su poder, dado que el derecho de acceso de los ciudadanos no puede depender de la forma en que se almacenan los documentos en espacios oficiales u oficiosos o bien en espacios de los agentes involucrados.
Dos casos recientes resueltos por el TG ilustran esta nueva realidad.
- En relación con los correos electrónicos intercambiados en el seno de una Institución, el TG ha considerado que la política de eliminación automática de correos internos pasado un período determinado que se juzgue prudencial resulta razonable(29).
- Sin duda, el asunto más mediático ha sido el referido a la solicitud de acceso a mensajes de whatsapp, en concreto en el caso de la solicitud planteada por parte de un periodista del New York Times para acceder a los mensajes intercambiados por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el CEO de Pfizer, Albert Bourla, en relación con las negociaciones para la adquisición de vacunas de COVID(30). La Comisión denegó la solicitud por inexistencia de los documentos, justificada en que no se habían registrado por ser mensajes efímeros. En ese caso, no se podía hablar del transcurso de un plazo prudencial de tiempo, pues la solicitud había sido casi contemporánea al mencionado intercambio. El asunto llegó primero a la Defensora del Pueblo europea, Emily O’Really, que consideró que se había producido un supuesto de mala administración, ya que la Comisión no había pedido al gabinete de la Presidenta que localizara los mensajes de texto, sino solo documentos que cumplieran los “criterios internos de registro”, que excluían los mensajes de texto, que no cumplen estos criterios, de tal modo que había tramitado la solicitud “in a narrow way”, sin intentar identificar si existía algún mensaje de texto. La Ombudsman defendía, en contraste, que, si los mensajes de texto afectaban a políticas y decisiones de la UE, debían ser tratados como documentos de la UE sometidos al Reglamento 1049/2001. De este modo, el que fueran o no objeto de registro interno posterior no era jurídicamente relevante a los efectos de la definición de documento del mencionado Reglamento, dado que “el registro de un documento es una consecuencia de la existencia de un documento y no un requisito previo para su existencia”. De este modo, recomendaba que se instara al gabinete de la presidenta a comprobar si había algún mensaje de texto, sin limitarse a los oficialmente registrados y, en caso de ser así, aplicara el Reglamento 1049/2001. En respuesta, la Comisión mantuvo su posición, pero se comprometió, “en un esfuerzo para asegurar una mayor seguridad jurídica para la Comisión en la aplicación del Reglamento”, a elaborar guías más específicas sobre las herramientas modernas de comunicación como los mensajes de texto y la mensajería instantánea(31). De este modo, el tema se judicializó y ha dado origen a un recentísimo pronunciamiento del TG(32), que ha considerado que a la vista de todos los elementos de convicción extraídos de las entrevistas y de las respuestas ambiguas de la Comisión, se deduce que hubo negociaciones informarles con intercambio de mensajes de texto, lo que desvirtúa la presunción de inexistencia y no posesión de los documentos. Las explicaciones de la Comisión acerca de que no se habían encontrado mensajes informales registrados ni en los expedientes de contratación no fueron acompañadas de información acerca de si se habían tratado de localizar en el teléfono de la presidenta, lo que supone una falta de explicación plausible de la no posesión de los documentos, en un caso, como el de los teléfonos móviles, en que a diferencia de los correos del asunto anterior, no hay una política oficial de destrucción de mensajes al cabo de un plazo, sino tan solo de reemplazo del terminal(33). Tampoco se había justificado que procediera la falta de registro por su carácter efímero o por no implicar una acción o seguimiento –antes al contrario, se trataba de contratos de vacuna de una importancia radical, en las que el Tribunal de Cuentas europeos había reprochado la falta de toda documentación preparatoria–. Por todo ello, ha juzgado las explicaciones de la Comisión como no son plausibles. Y ha concluido afirmando algo a lo que antes aludimos: que las instituciones no pueden vaciar de contenido el derecho de acceso a los documentos que obren en su poder absteniéndose de registrar la documentación relacionada con su actividad y que la Comisión no puede invocar únicamente el no registro en su sistema de gestión de documentos para acreditar que no tiene documentos en su poder, sin ninguna otra explicación.
6. REFLEXIÓN FINAL AL HILO DE LA REFORMA “EN CURSO” DE LA NORMATIVA DE ACCESO
Como expusimos en la introducción, se halla en curso una reforma del Reglamento 1079/2001. En realidad, hablar de que está en curso es un desideratum, dado que en realidad se encuentra en un bloqueo sine die desde hace ya casi década y media, debido a la existencia de discrepancias de entidad en torno al alcance de la transparencia (en un bando, el Parlamento europeo y los Estados nórdicos, de mayor tradición de transparencia, por una parte; en otro, la Comisión y los países centrales, por supuesto con muchos matices y con una evolución en el tiempo al hilo de los cambios de mayorías en el Parlamento y de signo político en los Gobiernos nacionales). El bloqueo es tal que, tras la toma de posición del Parlamento en primera lectura en el ya lejano 2011, el Consejo no ha llegado siquiera a pronunciarse sobre su propuesta. A principios de 2020 la Comisión propuso la retirada de su propuesta de reforma, ante la falta de acuerdo previsible y lo que considera el desfase actual de las posiciones iniciales del Parlamento y de la suya propia. Ante la oposición del Parlamento, acordó finalmente no retirar su propuesta y apoyar continuar con la discusión política, si bien manifestó que considera que el actual Reglamento en su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión europea continúa aportando un marco legal apropiado y eficiente para asegurar el acceso público a los documentos.
Lo expuesto en este trabajo confirma, en efecto, que la labor jurisprudencial está paliando la falta de una legislación más precisa, si bien también muestra cómo se echa en falta una normativa adaptada al desarrollo tecnológico, que dé respuesta a los interrogantes que hemos planteado, como la difícil conceptuación de la información obrante en las bases de datos, el tratamiento de los documentos preparatorios, internos y de los mensajes informales o la necesidad de acomodar el sistema de gestión documental a la realidad de la gestión en un mundo digital.
- Respecto de las bases de datos, tanto la propuesta de reforma de la Comisión como la del Parlamento abarcan el acceso a documentos que pueden confeccionarse a partir de bases de datos (e incluyen en el caso de la del Parlamento, de forma expresa, el “dato o contenido” en la propia definición de “documento”). La cuestión ahora radica en determinar hasta dónde llega el derecho: si a la información que pueda extraerse de la base de datos utilizando cualquier herramienta efectivamente disponible para la explotación del sistema (propuesta de la Comisión, que se sitúa en línea con lo que posteriormente ha interpretado la jurisprudencia) o si dichas herramientas deben de hecho existir con una amplitud suficiente para atender las posibles solicitudes de información y adaptarse a las necesidades del derecho de acceso (propuesta del Parlamento)(34). Es un caso claro de debate sobre si el código o “code” debe condicionar el alcance del derecho, o si por el contrario debe adaptarse a las exigencias de este, por utilizar la imagen de L. LESSIG(35).
- Respecto al tratamiento de los documentos preparatorios, internos y de los mensajes informales, en su propuesta de reforma del Reglamento 1049/2001, la Comisión pretende limitar el ámbito objetivo del Reglamento 1049/2001. En primer lugar, aboga por excluir los documentos “informales”, al añadir el requisito de que el documento haya sido “elaborado por una institución y transmitido formalmente a uno o más destinatarios, o bien registrado o recibido de otro modo por una institución”. El cambio sería de un gran calado, ya que dejaría una enorme discrecionalidad en manos de las instituciones al excluir del conocimiento público todos los documentos que no han sido objeto de transmisión formal ni registrados o “recibidos”. No es de extrañar que el Parlamento, el Defensor del Pueblo, en su comparecencia en la audiencia pública en el Parlamento, y una serie de organizaciones no gubernamentales y expertos en una carta abierta a los Parlamentarios se hayan opuesto firmemente a esta propuesta(36). Además, y, justificado en razones de claridad, la Comisión propone una nueva redacción que elimina la referencia a los “documentos para su uso interno o recibido por ella” y le da una redacción más general, aludiendo sencillamente a los documentos cuya divulgación perjudique el proceso de toma de decisiones de las instituciones. Además, considera muy restrictivo que no puedan proteger determinados documentos preparatorios relativos a un acto ya adoptado por una institución y que contenga información cuya divulgación sería contraria al interés de dicha institución. Mantiene, sin embargo, la distinción entre el concepto de perjuicio y de perjuicio "grave", mientras que, en su Informe de 2004, la Comisión destacaba que es muy teórica y difícil de determinar de forma concreta. El Defensor del Pueblo europeo denuncia que la propuesta de la Comisión, le permitiría, por ejemplo, excepcionar del acceso los documentos redactados con la finalidad de realizar consultas externas a un círculo limitado de personas.El Parlamento pretende limitar la excepción a los documentos atinentes a asuntos en curso y solo si su divulgación perjudicara, debido a su contenido y las circunstancias objetivas de la situación, manifiesta y gravemente el proceso de toma de decisiones”. Las posturas se encuentran en esto, pues, claramente enfrentadas y se reproduce así un debate que ya tuvo lugar en el proceso de elaboración del Reglamento 1049/2001 y que recibe respuestas diversas en los Derechos Europeos. Parece obvio que privar del conocimiento público los documentos en los que se “cuecen” las decisiones contribuiría a ocultar las motivaciones.
- Por último, en relación con la necesidad de acomodar el sistema de gestión documental a la realidad de la gestión en un mundo digital, el tema se hace candente en relación con el tratamiento de las comunicaciones electrónicas. La cuestión puede sintetizarse, también aquí, y como ocurría respecto de las bases de datos, en una cuestión de “código”, esto es, en si la amplitud del derecho de acceso debe quedar condicionada a la política de registro y archivo de cada institución, o si, por el contrario, ha de facilitarse toda información en poder de la institución en cuestión, cualquiera que sea el formato y esté o no registrada. Al respecto, teniendo en cuenta que las instituciones utilizan medios digitales para sus actuaciones, es necesario encontrar un equilibrio, que bien podría inspirarse en la propia política expresada en las guías y en la posterior Decisión de la Comisión referidas, estableciendo qué actuaciones pueden hacerse por canales informales y cuáles no y en qué casos hay que conservar copias de los mensajes transmitidos por los primeros; pero que, en todo caso, merecerían consagrarse con el mayor grado posible de precisión a nivel normativo en la reforma del Reglamento y hacerse de aplicación así a todas las instituciones, y no dejar a los tribunales la difícil tarea de determinar en cada caso cual es un “plazo razonable” para la destrucción de mensajes o cuando una determinada gestión de la información incurre en contradicción con el principio de buena administración.
NOTAS:
(1). Este trabajo es parte del Proyecto De la transparencia al gobierno abierto, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.
(3). Lo que había sido discutido por el Consejo bajo la normativa anterior. El Juez comunitario declaró su competencia para conocer de las demandas de acceso en estos casos en las SSTG de 17 de junio de 1998, Svenska Journalistförbundet/Consejo, T-174/95, ECLI:EU:T:1998:127, y de 19 de julio de 1999, Heidi Hautala/Consejo, T-14/98, ECLI:EU:T:1999:157, confirmada en casación por la STJUE de 6 de diciembre de 2001, Consejo/Heidi Hautala, C-353/99 P, ECLI:EU:C:2001:661.
(4). Por todas, STJUE de 2 de octubre de 2014, Guido Strack/Comisión, C-127/13 P, ECLI:EU:C:2014:2250.
(5). Así, en la STG de 13 de noviembre de 2024, Rems Kargins/Comisión, T-110/23, ECLI:EU:T:2024:805, se pedía documentación preparatoria y posterior a una reunión entre la Comisión y autoridades letonas para la personación de la primera como amicus curiae en un pleito ante los tribunales nacionales. Las demandantes aducían que era inverosímil que no existiera documentación sobre la reunión. El TG recuerda que el derecho de acceso a un documento de las instituciones solo se refiere a documentos, y no a informaciones entendidas de una manera más general, y no implica, para las instituciones, el deber de responder a cualquier solicitud de información de un particular. De esta forma, las comunicaciones orales no plasmadas por escrito o en una grabación no entran en su objeto.
(6). Por ejemplo, en la STG de 25 de abril de 2007, WWF European Policy Programme/Consejo, T-264/04, ECLI:EU:T:2007:114, el Consejo denegó información sobre el primer punto del orden del día de una reunión de los miembros suplentes de un Comité, a falta de acta de la reunión, y el TG no pudo sino desestimar el recurso por inexistencia de dicho documento; o STG de 30 de enero de 2008, Ioannis Terezakis/Comisión, T-380/04, ECLI:EU:T:2008:19, en que se aplica a la afirmación de la Comisión de no poseer determinados documentos relativos a contratos públicos financiados con fondos europeos.
(7). Así, por ejemplo, en la STG de 23 de abril de 2018, Verein Deutsche Sprache eV/Comisión, T-468/16, ECLI:EU:T:2018:207, ratificada por ATJUE d de 30 de enero de 2019, Verein Deutsche Sprache eV/Comisión, C-440/18 P, ECLI:EU:C:2019:77. Se trataba de una solicitud de acceso a la documentación referida a una decisión de la Comisión sobre el cambio de aspecto de una sala de prensa con rotulación solo en inglés y francés. La Comisión afirmó que había dado toda la información y el TG consideró que el solicitante no había logrado esgrimir indicios contra esa presunción.
(8). Por todas, SSTG de 12 de octubre de 2000, JT’s Corporation/Comisión, T-123/99, ECLI:EU:T:2000:230, de 25 de junio de 2002, British American Tobacco (Investments) Ltd./Comisión, T-311/00, ECLI:EU:T:2002:167, o de 19 de enero de 2010, Co-Frutta Soc. coop./Comisión, T-355/04 y T-446/04, ECLI:EU:T:2010:15.
(9). Así, en la STJUE de 15 de mayo de 2003, Athanasios Pitsiorlas/Consejo y Banco Central Europeo, C-193/01 P, ECLI:EU:C:2003:281, en la que el BCE había respondido una solicitud por parte de una investigadora de copia del acuerdo Basilea-Nyborg sobre el reforzamiento del Sistema Monetario Europeo argumentando que no existía dicho acuerdo. En la STG de 10 de septiembre de 2008, Rhiannon Williams/Comisión, T-42/05, ECLI:EU:T:2008:325, la solicitante era una doctoranda que investiga sobre el régimen jurídico de los organismos genéticamente modificados y pedía una serie de documentos preparatorios de la Directiva sobre la materia, incluida la correspondencia interna. Pese a reconocer inicialmente la existencia de dicha correspondencia, no le fue facilitada y posteriormente, sin embargo, la Comisión argumentó su inexistencia. El TG puso de relieve esta contradicción a favor de la solicitante. La STG de 20 de septiembre de 2019, Dehousse/Tribunal de Justicia, T-433/17, ECLI:EU:T:2019:632, se solicitaba información en poder del TJUE, en aplicación de la Decisión del TJUE de 11 de octubre de 2016 relativa al acceso del público a los documentos en poder del TJUE en ejercicio de funciones administrativas. Se trataba de documentación sobre el intercambio de comunicaciones entre un antiguo presidente del TJUE y/o su jefe de gabinete y autoridades estatales, en general, y en particular en relación con una reunión determinada que tuvo con dos ministros alemanes. La respuesta de la Secretaría General del TJUE fue que no existía documentación al respecto. El TG anuló esta decisión al estimar que había habido indicios de la existencia y posesión (el TJUE no negaba que los contactos pudieron existir, había constancia en actas del TJUE y en un artículo de prensa de que la reunión había tenido lugar y el TJUE tenía la obligación de conservar documentación sobre encuentros extraordinarios e importantes de orden institucional) y constató que no se habían dado explicaciones. En ejecución de sentencia, la Secretaría del TJUE adujo que había realizado ulteriores investigaciones internas para localizar documentación pero que no existía al haber sido una reunión planeada con poca antelación por vía telefónica. Esta respuesta dio origen a la STG de 28 de octubre de 2020, Dehousse/Tribunal de Justicia, T-857/19, ECLI:EU:T:2020:513. En la nueva sentencia, el TG consideró que se dieron explicaciones y que la afirmación genérica de que se hicieron ulteriores indagaciones internas fue posterior objeto de precisión ante el TG, señalando que se llevaron a cabo contactos con miembros del gabinete, el jefe de gabinete y el propio ex presidente (si bien el TG considera que en todo caso bastaban las explicaciones que se dieron en la denegación).
(10). Los primeros impulsos políticos, tanto la Declaración núm. 17 anexa al Tratado de Maastricht como los posteriores Consejos Europeos, se referían genéricamente a garantizar el acceso a la información en poder de las instituciones.
(11). Tanto el Código de Conducta como las Decisiones del Consejo y la Comisión que lo dotaron de efectos jurídicos, el artículo 255 TCE, el artículo 42 de la Carta, el Reglamento 1049/2001 y el artículo 15 TFUE, aluden al derecho de acceso a los documentos en poder de las instituciones.
(12). Así se le define en el artículo 3.a) del Reglamento 1049/2001. El Código de Conducta y las normas que lo implementaron entendían por documento “todo escrito, sea cual fuere su soporte, que contenga datos existentes”; si bien la Decisión de la Comisión de 1994 lo amplió, para su ámbito, a los documentos no escritos. Esto es, concebían documento como continente de datos. Bajo dicha normativa, se le planteó al Juez comunitario si el Derecho de la Unión, a través de la normativa de acceso, reconoce un principio del derecho a la información, o si se limita a garantizar el derecho de acceso a documentos. El tema se relacionaba con la posibilidad de conceder el acceso parcial a un documento. El TJUE no consideró necesario pronunciarse, pero apuntó ya que del contexto en el que surgió dicha normativa se deducía que no se refiere al acceso a los <<documentos>> como tales, sino al acceso a los elementos de información contenidos en ellos, y reiteró el principio del acceso parcial (STJUE de 6 de diciembre de 2001, Consejo/Heidi Hautala, C-353/99 P, ECLI:EU:C:2001:661, que apuntala lo afirmado en la instancia por el TG y por su Abogado General Léger; es más, este apuntó que el derecho de acceso puede llevar, en ocasiones, a la necesidad de redactar un nuevo documento que contenga datos provenientes de otros, en los casos en que solo se permite el acceso parcial, por incurrir los restantes en alguna limitación al derecho de acceso, y ser imposible suprimirlos del documento original).
(13). Uno de esos casos es el de España, cuya Ley 19/2013 se refiere a la “información pública”, que se define como “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte”.
(14). Como se apuntaba ya en el Informe de la Comisión de 2004 sobre la aplicación del Reglamento 1049/2001. En él, la Comisión recalcaba que el Reglamento no obliga a crear documentos, de modo que cuando la información no está disponible en uno o más documentos, sino que implica realizar investigaciones en fuentes distintas y elaborar documentos y/o agregar datos, está excluida, pero se puede tramitar conforme a los códigos de conducta como solicitudes de información. No obstante, reconocía que, en la práctica, no siempre es fácil distinguir una solicitud de información de una solicitud de acceso a documentos (en particular, en los casos de bases de datos). En todo caso, la Comisión concluía que el concepto de documento debía ser precisado a la luz de la práctica.
(15). STG de 26 de octubre de 2011, Dufour/Banco Central Europeo, T-436/09, ECLI:EU:T:2011:634. El solicitante pedía acceso a las bases de datos que el Banco Central Europeo utiliza para los análisis estadísticos de los informes sobre selección y movilidad de su personal, previamente anonimizadas. El BCE consideró que las bases de datos no son documentos existentes.
(16). El asunto se regía, en realidad, por la normativa de acceso propia del BCE, pero el TG subrayó la unidad de interpretación en este punto.
(17). STJUE de 11 de enero de 2017, Rainer Typke/Comisión, C-491/15 P, ECLI:EU:C:2017:5. El demandante solicitó a la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) acceso a las pruebas de preselección de las oposiciones generales convocadas por la Comisión, en las que había participado. En concreto, a un “cuadro” con una serie de informaciones de los candidatos, preguntas que se les habían formulado, respuestas esperadas y dadas y lenguas utilizadas. Pedía que se sustituyera la identidad y el contenido de preguntas y respuestas por indicadores distintos que permitieran su puesta en relación sin divulgar su contenido concreto. Se denegó su solicitud por inexistencia de la información. En la STG de 2 de julio de 2015, Rainer Typke contra Comisión, T-214/13, ECLI:EU:T:2015:448, el TG constató que la solicitud de acceso no tenía por objeto un acceso, siquiera parcial, a uno o varios documentos existentes en poder de la EPSO, sino que su objeto era, por el contrario, que la Comisión creara nuevos documentos que no pueden obtenerse simplemente de una base de datos efectuando una búsqueda normal o rutinaria mediante un dispositivo de búsqueda existente. Por estas razones, el Tribunal General desestimó la pretensión. Recurrida la sentencia ante el TJUE, el Abogado General Bobek presentó sus extensas Conclusiones el 21 de septiembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:711. Sobre el concepto de “documento” en el contexto de las bases de datos electrónicas y las modalidades de acceso en la era digital, parte de su amplitud, equiparable a cualesquiera datos, series de datos o conjuntos de información. Ahora bien, en el caso de las bases de datos electrónicas y los documentos que las mismas contienen, considera que al menos tres tipos de información contenida en bases de datos electrónicas pueden considerarse <<documentos>> a efectos del Reglamento 1049/2001: los registros individuales que formen una unidad semántica identificable dentro de una base de datos o conjunto de datos mayor; o los datos que no han sido objeto de tratamiento contenidos en una base de datos, conjunto de datos o una de sus secciones delimitadas; o la totalidad de la base de datos o conjunto de datos. Ahora bien, “no es posible afirmar en abstracto si constituirán "documentos>> en un caso concreto. Ello dependerá de diversas variables, en particular el tipo y la estructura específicos de la base de datos concreta y la formulación de la consulta efectiva en el caso de que se trate. Naturalmente, existe una enorme diferencia entre, por una parte, una simple hoja de cálculo con diez filas y dos columnas de datos simples y, por otra, una compleja base de datos relacional que requiere una codificación exhaustiva para la estructuración de los datos sin tratar y que puede operar en varios servidores.” Estima además que “es evidente que el hecho de que una recopilación de información sea considerada un <<documento>> con arreglo al mencionado Reglamento no significa automáticamente que exista un derecho de acceso a ese documento.” Y que “el acceso a los documentos puede limitarse legalmente por motivos sustantivos o por razones prácticas. Respecto de estas últimas, juega en primer lugar el requisito de precisión de la solicitud, que puede plantear problemas prácticos cuando el solicitante pretenda acceder a conjuntos de datos o datos que no han sido objeto de tratamiento sin conocer la estructura exacta de la correspondiente base de datos, lo que debe llevar a insistir en la exigencia de auxilio al solicitante y, en su caso, a realizar una nueva solicitud; en segundo lugar la extensión del documento, que puede afectar a la modalidad de acceso; y en tercer lugar a la carga excepcional que pueda suponer, que puede llevar a las instituciones a ponderar el interés del solicitante de acceso a los documentos y la carga de trabajo que se derivaría de la tramitación de su solicitud, con miras a salvaguardar el interés de una buena administración. En segundo lugar, sobre el concepto de documento “existente”, “a diferencia de lo que sucede en el mundo del papel físico, con las bases de datos electrónicas se pueden hacer muchas más cosas con mayor facilidad. Así pues, el concepto de <<documento existente>>, interpretado en el marco de las bases de datos electrónicas, no debe centrarse en la existencia estática y física de un documento en el momento de presentarse la solicitud, sino en la cuestión de la magnitud del proceso creativo necesario para generar el documento solicitado. En el contexto de las bases de datos electrónicas, el criterio de la inversión sustancial implica, en términos prácticos y tal vez en contra del lenguaje corriente, que el concepto de <<documento existente>> comprende los documentos que pudieran no existir físicamente en la forma o configuración específica en el momento de presentarse la solicitud de acceso a la información, pero cuya preparación es una simple operación mecánica [] Así pues, dicho sin ambages, el Reglamento n.o 1049/2001 no confiere a una persona el derecho de acceder a un documento estructurado <<a la medida>> de sus deseos, con lo que la administración quedaría convertida en su agencia privada de información. Sin embargo, ello no impide a dicha persona realizar por sí misma las indagaciones necesarias sobre la base de los datos sin tratar o del conjunto de datos. Una vez más, como ya he señalado, las instituciones deben dar a conocer lo que obre en su poder. Ahora bien, no están obligadas a elaborar documentos sustancialmente nuevos según los deseos de los <<usuarios>>.”
(18). Así, en la STG de 25 de septiembre de 2024, Herbert Smith Frehills LLP/Comisión, T-570/22, ECLI:EU:T:2024:644, se solicita acceso a datos de tres bases de datos utilizadas por la Comisión para la adopción de decisiones en materia de comercialización de productos del tabaco. Parte de la doctrina del TJUE elaborada en la sentencia Rainer Typke. El TG distingue la estructura de las tres bases de datos. En dos de ellas, acepta el argumento de la Comisión según el cual eran necesarias búsquedas complejas e iterativas que implicaban la programación de consultas., específicamente desarrolladas a tal efecto, ya que contenía datos en bruto que no habían sido concebidos para un análisis evolutivo como el previsto en la normativa europea, lo que había obligado a la Comisión a una búsqueda por etapas para aislar los datos pertinentes. En conclusión, requerían una “inversión sustancial” y por ello dar la información hubiera supuesto crear un documento nuevo. La tercera, por el contrario, era una base de datos que comercializa informes y estudios de mercado bajo un formato accesible al gran público, por lo que ha de considerarse que los datos requeridos responden al concepto de “documento existente”.
(19). STG de 26 de enero de 2022, Kedrion SpA/Agencia Europea de Medicamentos, T-570/20, ECLI:EU:T:2022:20, en relación a una solicitud de listado de empresas que operan en la recogida y tratamiento de plasma sanguíneo.
(20). Tal y como apuntaba ya la propia Comisión en su Informe de 2004.
(21). Con ocasión de la aprobación del Código de Conducta, en 1993, y del nuevo Reglamento, en 2001, se hicieron públicos sendos estudios. El primero, El acceso del público a la información, se publicó como anexo a la Comunicación de 5 de mayo de 1993, COM (93) 191 final (<<DO>> C 156, pág. 5). Al segundo, de 9 de octubre de 2000, puede accederse a través de la página europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm#. Con posterioridad, aún se publicó un tercero (Comparative analysis of the Member States’ and candidate countries’ legislation concerning access to documents, 1 de julio de 2003, SG/616/03, Directorate B). Conforme al análisis de la Comisión, hay dos modelos: unos excluyen los documentos internos y preparatorios del ámbito de la ley, con diferentes redacciones y por ende alcance, mientras que otros Estados los incluyen en el ámbito objetivo del derecho, si bien lo compatibilizan con el reconocimiento de excepciones que pueden tener juego en estos casos, básicamente las destinadas a preservar la eficacia del proceso de toma de decisiones. En el primer modelo, unos Derechos excluyen de la aplicación de la normativa los documentos que no han alcanzado su estado definitivo de elaboración (Suiza), o conceden el acceso sólo en el momento en que un acceso prematuro pudiera obstruir el éxito de la reglamentación o de la adopción de medidas de aplicación (Alemania), una vez que se ha alcanzado la redacción oficial o se ha adoptado la decisión final (Estonia, Francia, Islandia, Liechtenstein, Portugal, Eslovenia, Suecia), o después de un período predeterminado de tiempo (Bulgaria, Hungría, Portugal, Finlandia; en este último no se aplica a los documentos privados o internos (notas internas, borradores de informes), pero sí a los relacionados con negociaciones o acuerdos entre agentes cuando contienen información susceptible de ser archivada. En el segundo modelo, las excepciones invocadas son diversas, como la destinada a proteger el secreto de las deliberaciones durante la tramitación interna de un expediente (Noruega), la referida a los documentos que contengan opiniones personales (Bélgica, Bulgaria. Países Bajos, Eslovaquia), la referida a materias o decisiones que pueden cambiar (Islandia), las que pueden comprometer las negociaciones en curso (Bulgaria, Irlanda), o la “gestión eficaz de los asuntos públicos” (effective conduct of public affaire) o al proceso de toma de decisiones gubernamental (Irlanda, Bélgica, Grecia). En España, la Ley 19/2013 prevé la inadmisión de las solicitudes “que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general” y de las “referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. Además, se contempla entre los límites el referido a “la garantía de la confidencialidad el secreto requerido en procesos de toma de decisión.”
(22). Artículo 3, letra a), de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Da cuenta de ello la Abogada General Kokott en sus Conclusiones al asunto C-506/08 P, Reino de Suecia contra MyTravel Group plc y Comisión, ECLI:EU:C:2011:107.
(23). El acceso a la información pública en el Derecho europeo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 221-240.
(24). Así, en el asunto MyTravel Group plc se solicitaba acceso a los documentos generados por un Grupo de Trabajo creado por la Comisión para el estudio de la procedencia de recurrir en casación una sentencia del TG que anuló una decisión de la Comisión en relación con una operación de concentración de empresas en el sector de los viajes. La STG de 9 de septiembre de 2008, T-403/05, MyTravel Group pic/Comisión, T-403/05, ECLI:EU:T:2008:316, se mostró receptiva al argumento según el cual posibilitar el acceso a documentos para uso interno o recibidos por la institución cuando los procedimientos han terminado, conlleva un riesgo de autocensura y de elusión de la forma escrita por parte de los funcionarios y, con ello, una merma de la posibilidad de la institución en cuestión de obtener una opinión libre y completa de sus agentes y funcionarios y, por ende, de la libertad decisoria de la institución. La argumentación era que, si se conocían este tipo de documentos, pese a no recoger necesariamente la posición definitiva de la institución, en caso de mostrar discrepancias, pueden ser utilizadas para influir en la posición de los servicios de dicha institución a la hora de examinar asuntos similares que afecten al mismo sector de actividad. Recurrida la sentencia en casación, la Abogada General Kokott en sus Conclusiones el 3 de marzo de 2011, ECLI:EU:C:2011:107, defendió de forma contundente y brillante esta distinción. Partió del segundo Considerando del Reglamento 1049/2001 la apertura permite garantizar, entre otras cosas, una mayor legitimidad y responsabilidad de la Administración para con los ciudadanos en un sistema democrático. En consecuencia, los ciudadanos de la Unión deben saber cómo y con qué motivos la Administración toma sus decisiones. Uno de los objetivos del Reglamento 1049/2001 es facilitar a los ciudadanos información sobre las posturas que la institución de que se trate debatió internamente y después rehusó. De este modo, se brinda a los ciudadanos la posibilidad de formarse una opinión sobre la calidad de la actuación administrativa, en particular sobre el proceso de toma de decisiones, así como de participar en la discusión pública acerca de la actuación administrativa y, posiblemente, decantarse por una determinada orientación de cara a unas elecciones democráticas. En su opinión, una posible vía para evitar el acceso de los ciudadanos a la información relativa a la actuación administrativa sería impedir el nacimiento de dicha información o, al menos, la constancia escrita de la misma. No cabe duda de que existe el riesgo de que las instituciones o alguno de sus agentes recurran a estrategias de este tipo. No obstante, la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión no puede basarse en el temor de que dichas disposiciones puedan ser eludidas. Si estos temores resultasen fundados, deberían adoptarse medidas para impedir dicha elusión. Con todo, aparte de los riesgos de autocensura y de uso de vías informales de deliberación, la transparencia también es un aliciente para preparar las decisiones cuidadosa y exhaustivamente y evitar así posteriores críticas. Si bien es cierto que puede producirse una mayor reserva en las deliberaciones, precisamente la posible divulgación posterior de las mismas puede llevar a que se adopten posturas más abiertas o críticas, puesto que resulta más difícil para la institución obviar sin argumentos convincentes un planteamiento bien fundado defendido por los colaboradores u otros servicios si se publica dicho planteamiento. El atractivo del uso de vías informales de deliberación tampoco es ilimitado. Al respecto, mencionaba en primer lugar el interés en proteger la calidad de la actuación administrativa, que podría sufrir un menoscabo si las deliberaciones no se plasmasen por escrito. Todos aquellos que desempeñan una función administrativa están, sin embargo, interesados en tomar decisiones cualitativamente buenas, ya que, de lo contrario, se cierne sobre ellos la amenaza de la crítica. Pero incluso al margen de la calidad de cada una de las decisiones, si no existe ninguna documentación que pueda facilitarse en caso de ser solicitada, también puede darse la impresión de que se quiere ocultar algo o, como mínimo, que la decisión no se preparó suficientemente. Y si lo único que existen son documentos sin atisbos de confrontación con otras opiniones, se suscita la duda acerca de la pericia de los asesores. Por lo tanto, la transparencia también puede contribuir a que la deliberación se formalice, se documente y, de este modo, resulte comprensible con el objeto de evitar las críticas y justificar las decisiones. Los intereses contrapuestos expuestos ponen de manifiesto que los riesgos de autocensura y de uso de vías informales de deliberación no pueden constituir un perjuicio grave razonablemente previsible del proceso de deliberación, sino que, en principio, solo tienen un carácter hipotético. Sin embargo, los perjuicios meramente hipotéticos no pueden fundamentar una excepción. Por lo tanto, se requieren argumentos concretos que permitan acreditar en el caso concreto la existencia de riesgos especiales, es decir, atípicos, derivados de la transparencia. Estos riesgos podrían existir, por ejemplo, cuando un grupo fuera particularmente polémico y los colaboradores afectados de la institución de la que se trate hubieran de temer inconvenientes concretos si sus opiniones se hiciesen públicas. No obstante, reconocía que los procedimientos administrativos en curso merecen un grado mayor de protección. Mientras no se adopte la decisión, se ve incrementado el riesgo de que el acceso a los documentos internos del procedimiento de que se trate acarree consecuencias negativas, ya que la información puede ser utilizada por partes interesadas para influir sobre el procedimiento, lo que puede menoscabar especialmente la calidad de la decisión final. Por lo tanto, de manera semejante a lo que sucede durante los procedimientos judiciales, también debería garantizarse en los procedimientos administrativos que estos “se desarrollen serenamente”. Debe evitarse que se ejerzan, aunque solo sea en la percepción del público, presiones externas sobre la actividad administrativa y que se perjudique la serenidad de los debates. El proceso de toma de decisiones merece una tutela claramente menor tras la adopción de la decisión. En efecto, mientras que el interés en la protección del proceso de toma de decisiones decrece una vez adoptada la decisión, el interés en la divulgación de la información relativa a dicho proceso aumenta. Faltando la transparencia durante un proceso de toma de decisiones, la responsabilidad de la Administración frente a los ciudadanos solo puede reafirmarse si se impone la transparencia al menos a posteriori. Además, consideraba que no resulta evidente cómo pueden utilizarse los documentos para ejercer una presión infundada en asuntos paralelos. En la medida en que estos documentos corroboren la decisión adoptada en el asunto original, únicamente pueden utilizarse para abogar por una práctica decisoria coherente. Con todo, los documentos carecerían de peso específico propio respecto a la decisión publicada. Si, por el contrario, los argumentos plasmados en los documentos internos divergen de la línea trazada por la decisión publicada, debería resultar sencillo rechazarlos remitiéndose a la decisión y a la motivación que la sustenta. Tales documentos solo sirven de medida de presión si contienen argumentos que en la decisión publicada no fueron rebatidos contundentemente. En el asunto de autos, consideraba que la decisión originaria adolecería de un vicio que, con pleno derecho, debería oponerse a la Comisión y no existiría motivo alguno que le permita seguir obviando argumentos de peso en ulteriores decisiones similares. Ciertamente, no puede descartarse la posibilidad de que existan asuntos específicos tan estrechamente vinculados que la divulgación de los documentos internos de uno de ellos podría perjudicar gravemente la decisión sobre el otro. Sin embargo, la Comisión no mencionaba en el caso de autos ningún indicio. En cuanto al interés público superior, podría pensarse que concurre en este caso, en que la decisión había sido objeto de anulación judicial con severas críticas, que indujo a la Comisión a llevar a cabo una investigación interna con el fin de extraer las oportunas enseñanzas de la sentencia y de determinar las modificaciones que procedía introducir en su práctica de toma de decisiones, lo que debió ser ponderado por la Comisión. La STJUE de 21 de julio de 2011, Reino de Suecia contra MyTravel Group plc y Comisión, C-506/08 P, ECLI:EU:C:2011:496, acogió el enfoque arriba reseñado.
(25). Así, por ejemplo, STG de 25 de abril de 2007, WWF European Policy Programme/Consejo, T-264/04, ECLI:EU:T:2007:114.
(26). Por todas, STJUE de 2 de octubre de 2014, Guido Strack/Comisión, C-127/13 P, ECLI:EU:C:2014:2250. Una reciente aplicación en STG de 25 de septiembre de 2024, Herbert Smith Frehills LLP/Comisión, T-570/22, ECLI:EU:T:2024:644.
(27). Así, por ejemplo, en la STG de 15 de marzo de 2023, Giorgio Basaglia/Comisión, T-597/21, ECLI:EU:T:2023:133, en la que una persona que se ve inmerso en juicios penales y contables nacionales a raíz de un informe de la Oficina europea de lucha contra el fraude pide acceso a los expedientes de los proyectos cofinanciados por la UE que motivaron esas demandas, pero solo se le facilita una muestra y solo de determinados documentos. El TG considera que es plausible la afirmación de la Comisión de que desconoce dónde pueden conservarse unos expedientes no registrados con más de diez años de antigüedad.
(28). Guidelines on document registration, ref. Ares (2018)5874624.-16/11/2018 y Decisión de la Comisión de 6 de julio de 2020 sobre archivos y gestión de documentos (OJ L 213).
(29). En la STG de 13 de noviembre de 2024, Rems Kargins/Comisión, T-110/23, ECLI:EU:T:2024:805, se solicita acceso, entre otra documentación a correos electrónicos internos. El TG acoge el argumento de la Comisión según el cual es materialmente imposible registrar y conservar el gran número de archivos digitales que se generan en sus actividades cotidianas, de modo que, siguiendo su política interna de gestión de los documentos de actividad y de los archivos, se registran y conservan únicamente los documentos de actividad que contienen informaciones sustanciales no efímeras o que conciernen a aspectos necesitados de un seguimiento. Cuando se trata en particular de correos electrónicos intercambiados en el seno de la Comisión, se suprimen automáticamente tras un período razonable (en el caso de autos, considera que los cuatro años desde la reunión hasta la solicitud de acceso excedían de ese período). El TG valida esta apreciación.
(30). Se trataba de un asunto de enorme trascendencia pública, con sospechas de haberse pagado 31.000 millones de euros de más. Esta solicitud estaba vinculada a una petición que contaba con la adhesión a la petición por parte de más de 130.000 ciudadanos.
(31). La Comisión invocó a propósito de este asunto la importancia de la guía dada por la Secretaria General del Consejo a su personal (nota SMART 21/0021 de 28 de enero de 2021), en la que se le pide un uso restrictivo de la mensajería instantánea en el contexto profesional, por ejemplo, usando los mensajes de texto e instantáneos solo para los chats efímeros sobre contenidos no sentibles o público, y no para compartir contenido sustantivo sobre asuntos sensibles. Consideró que es necesario llegar al respecto a una aproximación interinstitucional conjunta, e invitó al Ombudsman a participar en las discusiones.
(32). STG de 14 de mayo de 2025, Matina Stevi y The New York Times Company/Comisión, T-36/23, ECLI:EU:T:2025:483.
(33). A preguntas del Tribunal, la Comisión aclaró que, a diferencia de los correos electrónicos, los mensajes de texto no son suprimidos automáticamente después de un período razonable, sino que la persona en cuestión puede suprimirlos manualmente, sin aclarar si este había sido el caso. También aclaró que los teléfonos móviles son sustituidos tras un período razonable de uso por razones de seguridad, pero no precisó si los de la presidenta habían sido sustituidos desde la presentación de la solicitud.“Así pues, persiste la imposibilidad de saber con certeza, por un lado, si los mensajes de texto solicitados siguen existiendo o si fueron suprimidos y si, en su caso, esa supresión tuvo lugar voluntariamente o automáticamente y, por otro lado, si el teléfono o teléfonos móviles de la presidenta de la Comisión fueron sustituidos y, en tal caso, qué ha sido de esos dispositivos o incluso si recayeron sobre ellos las búsquedas efectuadas a raíz de la solicitud inicial y de la solicitud confirmatoria.”
(34). En efecto, la propuesta de la Comisión amplia el concepto de documento, añadiendo “[] los datos contenidos en sistemas de almacenamiento, tratamiento y recuperación electrónica son documentos si pueden extraerse en forma de listado o formato electrónico utilizando las herramientas disponibles para la explotación del sistema”. La propuesta del Parlamento establece que los mencionados datos, incluidos los sistemas externos utilizados para el trabajo de la institución, los órganos y los organismos, constituyen un documento, en particular si pueden extraerse utilizando cualquier herramienta razonablemente disponible para la explotación del sistema en cuestión. Y añade que: “Una institución, un órgano u un organismo que quiera crear un nuevo sistema de almacenamiento electrónico, o modificar sustancialmente un sistema existente, deberá evaluar el impacto probable sobre el derecho de acceso, velar por que se garantice el derecho de acceso como derecho fundamental, y actuar a fin de promover el objetivo de transparencia. Las funciones para la recuperación de la información almacenada en sistemas de almacenamiento electrónico deberán adaptarse para satisfacer las solicitudes del público []” La propuesta del Parlamento no cuenta con el apoyo de los Estados.
(35). Code and other laws of cyberspace, Basic Books, Nueva York, 1999 (El código y otras leyes del ciberespacio, Santillana, Madrid, 2001) y Code version 2.0, Basic Books, Nueva York, 2006 (Código 2.0, Traficantes de sueños, Madrid, 2009).
(36). Puede consultarse en: ENLACE
Comentarios
Noticia aún sin comentar.
Escribir un comentario
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.
- El INAP no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Últimos estudios
El “nuevo” derecho de rectificación. Análisis del anteproyecto de Ley orgánica reguladora del derecho de rectificación que aspira a sustituir a la vigente LO 2/1984
La lucha contra la pobreza en España: implementación y desafíos del Ingreso Mínimo Vital
Conexión al Diario
Publicaciones
Lo más leído:
- INAP: ¿Quieres impulsar tu formación profesional en 2026?
- INAP: Su Majestad el Rey ha recibido en audiencia a los nuevos miembros de la LVI promoción del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
- Tribunal Supremo: Reitera el Supremo que las Ofertas de Empleo Público dictadas en aplicación de la estabilización del empleo temporal son actos administrativos de carácter general que pueden ser recurridas en vía administrativa
- Estudios y Comentarios: El “nuevo” derecho de rectificación. Análisis del anteproyecto de Ley orgánica reguladora del derecho de rectificación que aspira a sustituir a la vigente LO 2/1984
- Tribunal Supremo: No procede la rehabilitación del plazo concedido para subsanar el defecto de postulación advertido por el órgano judicial requirente de la subsanación
- Actualidad: La ministra de Hacienda presenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica
- Actualidad: El Gobierno incluirá a Madrid en una candidatura conjunta con Cataluña para la gigafactoría europea de IA
- INAP: El INAP facilita el acceso a la colección de Códigos de Oposiciones +q Códigos, elaborada por el BOE
- Tribunal Supremo: Procede la modificación de la calificación catastral como urbanas de unas parcelas que se encuentran en un terreno clasificado como urbano en el planeamiento, pero que no se ha desarrollado urbanísticamente
- Legislación: Subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de las personas a ellas vinculadas en temas propios de sus ámbitos de actividad


 Acceso gratuito
Acceso gratuito Acceso gratuito
Acceso gratuito Entrar
Entrar Entrar
Entrar




