María Macías Jara
La materialidad de los derechos fundamentales como un desafío de la separación de poderes y una exigencia del estado de derecho
Este estudio tiene por objeto identificar algunas deficiencias en la actuación u omisión de los poderes públicos, partiendo de la configuración constitucional y de la Teoría del Estado, con el fin de advertir sobre el riesgo de no garantizar la efectividad de los derechos fundamentales constitucionalizados
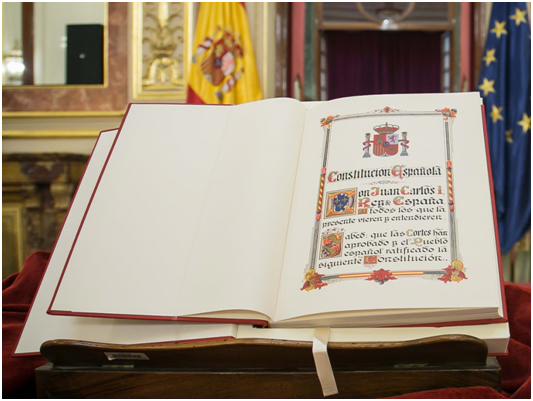
María Macías Jara es Profesora Doctora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá, Madrid
El artículo se publicó en el número 42 de la Revista General de Derecho Constitucional (Iustel, abril 2025)
RESUMEN: El presente estudio tiene por objeto identificar algunas deficiencias en la actuación u omisión de los poderes públicos, partiendo de la configuración constitucional y de la Teoría del Estado con el fin de advertir sobre el riesgo de no garantizar la efectividad de los derechos fundamentales constitucionalizados. Se considerarán piezas clave: la sujeción del Legislativo en la tensión con el Ejecutivo a las características de la configuración del Estado, la vinculación del Legislativo al contenido esencial -de máximos- o la ductilidad en principios como el de legalidad en la aplicación del Derecho. Se insta desde la separación de poderes al desafío de la reformulación de pactos que blinden las conquistas de los contenidos esenciales de máximos para la óptima garantía y la plena realización de los derechos fundamentales.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: UN APUNTE SOBRE LA FORMULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS CONTEMPORÁNEOS: 1. La construcción de los principios inherentes al Estado de Derecho. 2. La separación de poderes y los principios constitucionales en la vigente Constitución española. - II. LA VINCULACIÓN DEL LEGISLATIVO Y DEL EJECUTIVO A LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: 1. La configuración del Estado social de Derecho como límite al Legislativo y al Ejecutivo. El papel del Tribunal Constitucional. 2. El contenido esencial - de máximos - de los derechos fundamentales como límite expreso a la actuación del Legislativo y su extensión al Ejecutivo. – III. EL ALCANCE AL PODER JUDICIAL DE LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO: 1. La necesaria ductilidad en la aplicación e interpretación judicial del Derecho. 2. La integración de la normativa internacional en las resoluciones judiciales para la eficacia extensiva de los derechos fundamentales. - IV. BREVES CONCLUSIONES: EL COMPROMISO DE LOS PODERES PÚBLICOS ANTE LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
THE MATERIALITY OF FUNDAMENTAL RIGHTS AS A CHALLENGE OF THE SEPARATION OF POWERS AND A REQUIREMENT OF THE RULE OF LAW
ABSTRACT: The purpose of this study is to identify some deficiencies in the actions or omissions of public powers, based on the constitutional configuration and the Theory of the State in order to warn about the risk of not guaranteeing the effectiveness of constitutionalized fundamental rights. Key pieces will be considered: the subjection of the legislature in tension with the executive to the characteristics of the configuration of the State, the legislator's link to the essential content of maximums or the ductility in principles such as legality in the application of Law. The separation of powers is urged to challenge the reformulation of pacts that shield the conquests of the essential contents of maximums for the optimal guarantee and the full realization of fundamental rights.
I. INTRODUCCIÓN: UN APUNTE SOBRE LA FORMULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS CONTEMPORÁNEOS
En la constitución de España como un Estado social y democrático de Derecho, como reza el art. 1.1 de la Constitución española (en adelante, CE), se encierran importantes premisas en la definición del Estado y en las bases de la separación de poderes. Es esta construcción la base teórica sobre la que se partirá en el presente estudio para poner de manifiesto y analizar alguna de las dificultades y puntos clave que pueden estar poniendo en riesgo la materialidad de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
Se trata de una aportación desde la teoría jurídica que tiene por objeto evidenciar cierto comportamiento o tendencia en la actuación u omisión de los poderes públicos que, eventualmente, puede acabar por desvirtuar la garantía efectiva de los derechos. Existen múltiples posibilidades de análisis, pero, en estas líneas, se ha optado por ejemplificar algunos puntos débiles que se han considerado destacar entre los pilares fundamentales del modelo constitucional, como la sujeción del Legislativo en la tensión con el Ejecutivo a las características de la configuración del Estado y el papel del Tribunal Constitucional; la vinculación del Legislativo al contenido esencial -de máximos- o la ductilidad en el principio de legalidad en la aplicación e interpretación del Derecho.
A partir de estos objetivos, se advertirá, la contribución efectiva, desde el Estado, a la garantía de las expectativas que encierran los derechos fundamentales reconocidos en el Título I de nuestra Norma Suprema y, en general, todos los derechos constitucionalizados. Se trata de una propuesta teórico-constitucional que finalice por desafiar a la separación de poderes hacia la reformulación de pactos que blinden, desde las estructural estatales y en consideración al conjunto del Derecho aplicable -al abrigo del art. 10.2 CE-, las conquistas de los contenidos esenciales de máximos para la óptima garantía y la plena realización de los derechos fundamentales.
1. La construcción de los principios inherentes al Estado de Derecho
El concepto de Estado de Derecho recogido en las vigentes Constituciones democráticas aparece en su configuración contemporánea a partir de las revoluciones liberales con la finalidad de sistematizar el poder y, fundamentalmente, de controlarlo. Un ejemplo de ello es el sometimiento del poder a la Ley como expresión de la voluntad popular, lo que representó una premisa presente en las formulaciones liberales de los Textos constitucionales.
A modo de referencia, pueden destacarse algunas de esas formulaciones, por ejemplo, en relación con el proceso de independencia de los Estados Unidos de América, cuando Thomas Paine señaló: “En América, la ley es el Rey, porque como en los gobiernos absolutos el Rey es la ley, así en los países libres la ley debería ser el Rey; y no debería haber otro”. En 1780, John Adams instó a que se incluyese en la Constitución de Massachusetts la significativa mención: () “un gobierno de leyes y no de hombres”(1).
En Europa, tras la Revolución francesa, el art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, prescribió: "Cualquier sociedad en la que la garantía de derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución". Igualmente, su art. 4 estableció que los límites a los derechos habrán de determinarse por la Ley al prescribir que: “el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene límites solo a aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la Ley"(2).
La Declaración de los derechos de la Mujer y de la ciudadana, redactada por Olimpia Marie de Gouge, en 1791, señaló en idénticos términos en el art. 16: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución; la Constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción”. Asimismo, “La ley debe ser la expresión de la voluntad general; los ciudadanos y las ciudadanas deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos”(3). La Declaración de los derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olimpia de Gouges culminó una trayectoria literaria y obra sobresaliente, pero, también le costó, con la llegada de Maximiliano Robespierre, la muerte en la Guillotina en 1793(4).
El legado liberal incorporado a la Constitución española de 1812 consagró la idea de que un Estado constitucional supone que la organización de los poderes asegure la garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía. Constitucionalismo y liberalismo aparecen en este momento como términos equivalentes, porque el término Constitución califica, como señaló De Otto, más que una norma jurídica, pues constituye una “esencia” que “evoca de inmediato ideas tales como libertad y democracia, garantía de los derechos de la ciudadanía, limitación del poder”(5).
A pesar del afán democratizador que se manifestó tras la Primera Guerra Mundial, de trascendencia para el constitucionalismo, en particular, por la transición hacia el sufragio universal y las diversas Constituciones de entreguerras, -entre ellas, la española de 1931-, acabó perdiéndose, seguramente, el significado primigenio de Constitución que se recuperará sólo tras la Segunda Guerra Mundial. Resurgieron los principios ya formulados, pero ahora considerados esenciales para el nuevo constitucionalismo, fundamentalmente: la democracia, la supremacía de la Constitución, el parlamentarismo racionalizado y la descentralización, así como el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales junto con el desarrollo de la Justicia constitucional. Estos pilares, aun al abrigo de las peculiaridades de los respectivos órdenes nacionales, ofrecieron un lugar común para el constitucionalismo contemporáneo y la consolidación de los actuales Estados democráticos de Derecho(6).
En la mayor parte de los Estados democráticos existe un Texto constitucional, generalmente escrito, en el que se recogen los principios fundamentales de organización(7). Se parte, por lo tanto, de la construcción del Estado Constitucional con lo que de ello se deriva y de la tradición histórica de la separación de poderes consolidada en la doctrina constitucionalista(8). Como señaló Loewenstein, “sólo cuando el proceso político está sometido a las normas de la Constitución escrita, estará considerado como un Estado de Derecho (); una comunidad política será calificada como Estado de Derecho cuando las normas establecidas por la constitución para el desarrollo del proceso político obliguen y liguen por igual tanto a los órganos estatales -detentadores del poder- como a la ciudadanía -destinataria del poder-”(9).
2. La separación de poderes y los principios constitucionales en la vigente Constitución española
El sometimiento del poder a la Ley, que emana del pueblo, queda ya recogido en el Preámbulo de la Constitución española de 1978, inspirada en la dogmática alemana de finales del siglo XIX, al consolidar un Estado de Derecho que asegure el Imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Posteriormente, la formulación del art. 1.1 CE por la que España se constituye en un “Estado social y democrático de Derecho”, dará cobertura a principios como el de legalidad, jerarquía normativa, eficacia y garantía de los derechos de las personas frente al poder, la separación de poderes, la atribución al poder judicial del control de legalidad de la actuación del poder y la responsabilidad del poder por todas sus actuaciones(10).
La fórmula por la que España “se constituye” es indicativa de la voluntad del constituyente de recomponer el Estado con esas características y no otras; esto es: social y democrático de Derecho. Esta esencia será útil para contemplar estas premisas como principio y fin, apertura y cierre de nuestro sistema jurídico-constitucional en la determinación de la responsabilidad de los poderes públicos para la materialización de los derechos fundamentales(11). En relación con la consideración de España como Estado de Derecho, se evidencia el principio de legalidad junto, fundamentalmente, al de jerarquía normativa y al de seguridad jurídica en el art. 9.3 CE, consagrándose la supremacía de la Constitución, de modo que los actos de los poderes públicos quedan a ella vinculados conforme al art. 9.1 CE.
Se articula, así, un sistema de principios y garantías jurídicas que inspirarán el sistema normativo y adecuarán y conformarán la práctica y la actuación de todos los poderes públicos vinculados por un Estado que, lejos de ser neutro, se precondiciona por ser social y democrático de Derecho, lo que representa una característica inherente al Estado constitucional que lo cualifica(12). Ello significa una vinculación a estos parámetros y no a otros al tiempo que establece la obligación de los poderes públicos de cumplir con la mayor expectativa de la democracia y la socialidad del Estado de Derecho(13). Exigencias que incluyen la misión de dotar de virtualidad a los enunciados previstos como valores superiores en el art. 1.1 CE, concretados en principios y en derechos(14).
Asimismo, el principio de jerarquía normativa parte de la consideración de la Constitución española como Norma suprema y escalona jerárquicamente y en orden descendente las demás disposiciones normativas, siendo la Ley la siguiente y solo subordinada a la Constitución. Esta distribución supuso el establecimiento en España de un sistema de Justicia constitucional concentrado, por el que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la CE, según dispone el art. 1.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), es el órgano que ostenta el monopolio sobre la declaración de inconstitucionalidad de una ley, expulsándola, en su caso, del ordenamiento jurídico y depurándolo, así, de normas inconstitucionales. Ello le ha hecho recibir la denominación de legislador negativo, especialmente importante en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional en su intervención en relación, por ejemplo, con la igualdad(15).
La infracción del principio de jerarquía implicará la sanción de nulidad de la norma infractora, sea mediante la declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango de Ley (art. 39 LOTC), o de ilegalidad de una disposición reglamentaria por la autoridad administrativa o por la jurisdicción contencioso-administrativa. Así se expresa el art. 1.2 del Código Civil español (en adelante, CC), al determinar que: “Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior”; lo que implica la eficacia derogatoria de la norma superior sobre la inferior o “fuerza activa” y la resistencia de la norma superior frente a la inferior o “fuerza pasiva”, así como la necesidad de interpretación integrada de todo el ordenamiento jurídico por los operadores jurídicos.
El art. 9.3 CE también recoge el principio de seguridad jurídica, definido por el Tribunal Constitucional como: “suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad”(16). No obstante, éste debe ser un principio evolutivo y adaptable a la sociedad(17). Seguridad jurídica equivale, pues, a certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados; “claridad del legislador y no confusión normativa”; “principio general del Derecho y mandato a los poderes públicos” y estándar de confianza en cuál será la actuación de los poderes públicos(18).
Por ello, es fundamental la formulación del principio de publicidad de las normas, pues, como consecuencia de la proclamación de España como un Estado de Derecho, solo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de la ciudadanía, en conexión con el principio de seguridad jurídica, si los sujetos destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas mediante un instrumento de difusión general que de fe de su existencia y contenido. No obstante, es evidente que tal certeza del Derecho no equivale a conocimiento completo o técnico jurídico, sino a la suficiente accesibilidad para el destinatario y disponibilidad por parte del órgano que crea la norma, a través de la previsión publicada en el Boletín Oficial correspondiente. Si bien, es sabido que el desconocimiento del Derecho es irrelevante a efectos del cumplimiento de la norma, como afirma el art. 6.1 CC.
En conexión con el principio de legalidad y particularmente relevante en el contexto penal o administrativo sancionador, se configura, en tanto garantía, el principio constitucional de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos que contiene el art. 9.3 CE y que, interpretado a sensu contrario, permite la retroactividad de las normas favorables. Al respecto, el Tribunal Constitucional español ha matizado que “la prohibición constitucional de retroactividad solo es aplicable a hechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados, ni a las expectativas”(19).
Por último, el art. 9.3 CE recoge la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos como un concepto jurídico indeterminado que el Tribunal Constitucional ha tratado de concretar uniéndolo a la idea de desigualdad injustificada en la aplicación de la Ley y, por lo tanto, a una cierta noción de justicia, “pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad”, o con la idea de motivación o justificación razonable, al entender que “la carencia de explicación racional, también evidentemente supondría una arbitrariedad”(20).
Finalmente, por el principio de responsabilidad de los poderes públicos, éstos deben responder por sus actos u omisiones contrarios a Derecho. Pero este principio de responsabilidad no solo es aplicable a sus acciones puntuales, sino a la observancia de su posición sujeta a un Estado, como se ha dicho, calificado de “social y democrático de Derecho”, lo que supone ya un perfil de partida al que han de adecuarse y un objetivo al que han de vincular su actuación legal y también responsable, como se verá después.
En este contexto, el art. 9.2 CE, incorpora un mandato dirigido a los poderes públicos a fin de que eliminen obstáculos y promuevan la igualdad y la libertad efectivas de los individuos y de los grupos en los que se integran. Representa un importante elemento dinamizador del ordenamiento jurídico-constitucional en relación con la realización de los valores de libertad e igualdad, cuya materialización puede alcanzar distintos campos y actuaciones, aunque, tradicionalmente, se ha asociado al Estado social o a lo sumo al Estado democrático.
Sin embargo, la realización material de estos valores, como mandato al poder, es, a mi juicio, principio y fin, apertura y cierre del propio Estado de Derecho, pues es difícil articular una igualdad o una libertad que pueda proclamarse desde el Estado de Derecho sin realizarse desde esta misma configuración. A mi juicio, reconocer derechos que no lleguen a materializarse implicaría desoír los principios hasta aquí enunciados.
Posteriormente, es sabido que el Estado de Derecho organizó el poder dividiéndolo para que, a su vez, puedan ejercer controles entre sí. Las formulaciones originales de Locke y, particularmente, de Montesquieu, con su obra De l’esprit des Lois, de 1748, son planteadas para que “le pouvoir arrête le pouvoir”, precisamente, para que el poder controle al poder.
Se establece, así, una separación de poderes tripartita que implica, por un lado, especializar a los diversos órganos del poder en el cumplimiento de determinadas funciones y, por otro, desconcentrar la acumulación del poder evitando el gobierno despótico y absolutista y la arbitrariedad. Se focaliza, así, la actuación de los poderes públicos en la responsabilidad, tal y como se ha concretado tras el enunciado del art. 9.3 CE. La separación de poderes, sin embargo, no ha tenido una misma expresión a lo largo del constitucionalismo moderno, de modo que la relación entre los poderes del Estado se ha manifestado de maneras diferentes dando lugar a la distinción entre el sistema presidencialista, el sistema parlamentario, o el sistema semipresidencialista(21).
La separación de poderes en tanto principio no se contiene expresamente en el Texto constitucional español, aunque su presencia es latente a partir de la distribución orgánica en la estructura constitucional, siendo el parlamento el eje central del poder, recogido en el Título III CE, dedicado a Las Cortes Generales. Posteriormente, lo relativo al poder ejecutivo, se encuentra en el Título IV, dedicado a “El Gobierno y la Administración” y, finalmente, el Título VI, “Del Poder Judicial”, único al que la CE denomina “poder”, configurado como único para toda España, formado por Jueces, Juezas y Magistrados o Magistradas independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al Imperio de la ley. Es a quienes les corresponde aplicar las normas, resolver los conflictos jurídicos, garantizar los derechos, asegurar que las restantes instituciones ajusten su comportamiento a la ley y depurar el ordenamiento salvaguardando la legalidad ordinaria. Conforman, asimismo, el entramado institucional básico, como es sabido, La Corona, en el Título II, como expresión de la forma política de nuestro Estado, la Monarquía parlamentaria, referida en el art. 1.3 CE y el Tribunal Constitucional, en el Título IX, en tanto garante supremo de la CE.
Además de esta tensión triangular entre el poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, como manifestación del control del poder en el Estado de Derecho, uno de los mayores logros del constitucionalismo moderno, seguramente, la máxima expresión del control del poder ha sido, sin duda, la incorporación a los Textos constitucionales de un elenco de derechos fundamentales y libertades públicas, así como de sistemas específicos de garantías.
De este modo, la Constitución española de 1978 recoge un amplio abanico de derechos y libertades fundamentales, siendo una de las declaraciones más prolíferas del constitucionalismo europeo comparado. El reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales se encuentra en el Capítulo II, del Título I CE y comprende tanto las libertades individuales y los derechos asociados al libre desarrollo de la personalidad, como las libertades políticas y facetas prestacionales de derechos fundamentales, así como los que han sido considerados, conforme a la distinción clásica, derechos sociales y principios rectores de política social y económica del Capítulo III(22).
Asimismo, sobre este particular, el art. 53 CE incluye una específica vinculación a los poderes públicos a los derechos contenidos en el Capítulo II y, en particular, al Legislativo, estableciendo una reserva de ley para la regulación de estos derechos que, en todo caso, habrá de respetar su contenido esencial. Los derechos de la Sección 1ª, Capítulo II, Título I CE, tendrán, además, una protección reforzada, pues su vulneración podrá recabarse ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Y, además, disponen de una garantía jurisdiccional extraordinaria, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin olvidar la garantía Institucional establecida en el Defensor del Pueblo (arts. 54 y 162 CE).
Así, pues, partiendo de este conocido contexto jurídico constitucional, el presente estudio pretende anotar y analizar algunas cuestiones en las que la intervención de los poderes públicos desde la referida configuración de la separación de poderes no siempre ha coadyuvado a reforzar la realización efectiva de los derechos fundamentales en base a estándares de producción normativa, políticas ejecutivas o criterios interpretativos y de aplicación del Derecho que han desoído las bases del sistema constitucionalmente conformado.
II. LA VINCULACIÓN DEL LEGISLATIVO Y DEL EJECUTIVO A LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
1. La configuración del Estado social de Derecho como límite al Legislativo y al Ejecutivo. El papel del Tribunal Constitucional
Se ha partido de la construcción de un Estado constitucional caracterizado por su constitución como social y democrático de Derecho, cuyos poderes públicos se encuentran vinculados a los derechos fundamentales. En particular, el Legislativo ha de regularlos y desarrollarlos, en tanto garantía legislativa, por ley, en la observancia del art. 81 CE que, en todo caso, respetará su contenido esencial, según el enunciado del art. 53 CE. Creo imprescindible detenerse a observar la relevancia de esta garantía en el contexto de materialización de los derechos por el Legislativo, ya que, en su regulación, ha de circunscribirse a su contenido esencial, como se verá.
Ferrajoli argumentó que, en relación con el concepto de derecho subjetivo, éste es “cualquier expectativa positiva (de prestación) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica”(23). La función del Legislativo, por lo tanto, no sólo requiere de no interferir en el contenido esencial de los derechos, sino pretender un determinado agere(24). La no injerencia, sin embargo, no es sinónimo de inobservancia, ya que, de ser así, su realización resultaría irreconciliable, a mi entender, con su garantía. Recuérdese que Alexy estableció, en este sentido, siguiendo al Tribunal Constitucional Federal alemán, que “el Legislativo no puede conformarse con aceptar las diferencias de hecho existentes, sino que, si éstas son incompatibles con las exigencias de la justicia, tiene que eliminarlas”(25). Parece que, empero, esta situación podría limitar la libertad de normación del Legislativo y, en consecuencia, la decisión sobre el reparto de recursos materiales(26).
No obstante, si se parte de la idea de que la materialización de los derechos no solo es una consecuencia del Estado social, sino que la actuación del Legislativo queda condicionada por los principios inherentes al Estado de Derecho, los interrogantes sobre su margen de apreciación podrían resolverse, ya que la vinculación al cumplimiento efectivo de los derechos es un límite y una guía a su actuación al estar compelido a realizarlos. En este contexto, la capacidad de discrecionalidad del Legislativo quedaría matizada en la necesidad de intervenir en garantía del mandato de materialidad del art. 9.2 CE cumpliendo con las premisas del Estado social y con los principios inherentes al Estado de Derecho.
En este punto, el Legislativo, conocedor de las problemáticas socio-jurídicas existentes, tendría la responsabilidad de eliminar los obstáculos que perpetúan la vulneración de los derechos fundamentales de las personas y de los grupos en los que se integran preservando el postulado intervencionista del Estado social como garantía esencial para la salvaguarda y la efectividad de los derechos.
En buena medida, esta vinculación también afecta al poder Ejecutivo, cuyo desafío consiste en dotar de contenido efectivo a los derechos a través de su ejecución positiva y a partir de su preconfiguración en el correspondiente mandato constitucional de optimización de los recursos. Pero ello no le confiere un mandato en blanco para hacer del margen de discrecionalidad uno de arbitrariedad ni para eludir la responsabilidad que le es propia. No cabe colegir un escenario para la inobservancia, la inacción pública o el abandono en la consecución de los derechos, sino un claro mandato de contenido de acción obligatoria.
De este modo, cuando la ausencia de voluntad de invertir en los recursos se escuda en diferentes criterios variables de oportunidad política, de ausencia de herramientas o de situaciones de crisis económicas, en realidad, se terminan por advertir las excusas que, sostenidas en base a las eventuales fisuras o debilidades del Estado social, sólo conllevan a mermar y a rebajar los estándares de cualquier conquista social consolidada. Sin embargo, tales conquistas no solo lo son de la vertebración de los derechos a partir de los mandatos y principios del Estado social, sino, también, como consecuencia necesaria de las premisas del Estado de Derecho. Éste no solo se nutre de postulados sobre el reconocimiento de derechos, sino, particularmente, de su realización efectiva, ya que, sin ella, será el propio Estado de Derecho el que se torne un espejismo de sí mismo.
Así, la actuación del Legislativo y del Ejecutivo forma parte de la eficacia y de la garantía de los derechos, pues están compelidos a actuar, como se ha dicho, en virtud de los mandatos y principios derivados del Estado social y democrático de Derecho. Su intervención es precisa para promover la efectividad de los derechos constitucionalizados bajo el mandato recogido en el art. 9.2 CE en base al cumplimiento de los paradigmas de igualdad y libertad efectivas. De este modo, la vulneración del derecho no sólo se efectúa por una injerencia o intervención concreta, sino por su perenne inobservancia sobre su mejora en aras de la calidad del Estado social y de Derecho.
La justiciabilidad de los derechos, en tanto exigibilidad, creo que implica al Legislativo, siendo su margen el de discrecionalidad, como se ha dicho, para adoptar las decisiones oportunas sobre cómo proceder a la realización de los derechos, pero ello no incluye como proceder el de ignorarlos contribuyendo a la perpetuidad en su conculcación(27). Convencionalmente, esta cuestión se ha observado con recelo desde la óptica de la exigibilidad. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional español ha llamado, en no pocas ocasiones, la atención del Legislativo si ha considerado que la actuación de éste fue inadecuada o insuficiente o, simplemente, sostenía una actitud pasiva -normalmente se trata de omisiones relativas o dilatadas en el tiempo-, parece que la dificultad jurídica estriba en que, al menos, desde la perspectiva del artículo 9.2 CE, no se configura ningún derecho subjetivo. A pesar de imponerse un deber a los poderes públicos y, especialmente, al Legislativo para garantizar la efectividad de los derechos en conjunción con el art. 53.1 CE, el contenido del art. 9.2 CE ha sido tradicionalmente considerado un mero modulador de la dimensión social del Estado. Sin embargo, en mi opinión, este mandato directo tiene una mayor trascendencia en la actual configuración constitucional de la separación de poderes ya que supone una vinculación directa a la actuación de los poderes públicos. Sujeción que inmediatamente ha de conectarse al contenido esencial de los derechos a realizar porque, según entiendo, su garantía depende de su eficacia ya desde su configuración por el Legislativo. Por consiguiente, la exigibilidad de los derechos y, por ende, su eficacia, no solo se desprende de su justiciabilidad en sede judicial, sino desde la base de su confección legislativa.
Así, la condición del contenido esencial como concepto jurídico indeterminado, deja un amplio margen de interpretación en la concreción de la acción, pero no así sobre su ignorancia. Ello supone reconocer una “eficacia activa” derivada de los mandatos constitucionales y de su construcción por el Tribunal Constitucional encaminada a vincular al Legislativo a producir aquel contenido del derecho que haga reales y efectivas las expectativas constitucionales(28). De este modo, el Tribunal Constitucional no sólo podrá declarar inconstitucional un acto concreto del Legislativo que sea contrario al orden constitucional, sino que, también, podrá evidenciar su inactuación u omisión tendente al incumplimiento de los principios constitucionales y la materialización de los derechos fundamentales, compeliéndole, en consecuencia, a enmendar su actuación negativa o pasiva. Y lo hará no solo en virtud de la obligación constitucional sobre la realización de los derechos subjetivos desde su dimensión individual, sino en equilibrio con su dimensión axiológica y su articulación como premisa y fin del Estado social y democrático de Derecho y los valores superiores por él propugnados.
Los poderes públicos del Estado están obligados a asegurar el total del contenido de la concreción de los valores superiores en principios y reglas establecidos en el orden constitucional por lo que la omisión del Legislativo o la inacción del Ejecutivo en la efectividad de los derechos no es, por lo tanto, un “no hacer” en sentido neutro, sino un “no hacer aquello a lo que se estaba constitucionalmente obligado”(29). Por ejemplo, en la STC 27/1981, de 20 de julio, el Alto Tribunal afirmó en su FJ 10 que “El acto del legislativo que se revela arbitrario (...), engendra desigualdad. Y no ya desigualdad referida a la discriminación - que ésta concierne al artículo 14 -, sino a las exigencias que el 9.2 conlleva, a fin de promover la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, finalidad que, en ocasiones, exige una política legislativa que no puede reducirse a la pura igualdad ante la ley”. En este plano, Montilla Martos apuntó que “el Tribunal Constitucional puede controlar el cumplimiento o incumplimiento del artículo 9.2 CE bien justificando la actuación normativa tendente a la igualdad real o bien limitando al legislador a esa actuación de que un acto el legislador que clamorosamente la contradiga o una omisión normativa en ese sentido podría dar lugar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional” (30).
Por consiguiente, el Tribunal Constitucional ostenta un papel relevante en la justiciabilidad, exigibilidad y eficacia de los derechos en aras de comprobar si el deber del Legislativo para con cada derecho - pues no todos necesitan de la misma concreción -, se ha satisfecho o no. Se trata de un control sobre la actuación de los poderes públicos que no necesariamente interfiere en las decisiones políticas del Legislativo sobre la medida concreta a emplear en la adecuación de los medios. Al contrario, es un control que incide en la calidad, no sólo de la tutela judicial, sino de su plena garantía jurídica, entendida como la máxima exigibilidad de todos los derechos constitucionalmente reconocidos, ya que “el sentido de los derechos fundamentales consiste justamente en no dejar en manos de la mayoría parlamentaria la decisión sobre determinadas posiciones del individuo (...)”(31).
Los derechos no emanan de una configuración idílica y abstracta, sino de un “llegar a ser”, es decir, de su realización como una exigencia concreta del Estado social y de Derecho, por lo que la tensión señalada que enunciara Alexy entre las competencias del Legislativo y del Tribunal Constitucional podrían salvarse, en mi opinión, si se contempla que el “llegar a ser” de los derechos ha de proyectarse sobre los poderes públicos en la obligación de alcanzar el -máximo- contenido esencial garantizable para cada derecho como proyección de su realización efectiva.
2. El contenido esencial - de máximos - de los derechos fundamentales como límite expreso a la actuación del Legislativo y su extensión al Ejecutivo
Como se advierte, la efectividad de los derechos precisa de una mayor interacción entre el reconocimiento formal y su garantía efectiva a fin de que no pueda quedar desprotegido el derecho fundamental y los valores y derechos subyacentes.
Así, los poderes públicos están sujetos a los límites y controles establecidos y, particularmente, el Legislativo, al contenido esencial del derecho. Es difícil imaginar la mera proclamación de un derecho cuyo contenido esencial no trate de incorporar y asegurar su propia realización. De este modo, si las medidas adoptadas por los poderes públicos transgreden los límites constitucionales establecidos o, por el contrario, no tratan de preservar tan siquiera el contenido esencial para que el derecho en cuestión siga siendo ese y no otro, ha de poder articularse la forma de responsabilizar a los poderes públicos de la carencia en la garantía y la protección de los derechos.
Resulta así preciso incorporar la perspectiva de que el contenido esencial de los derechos no se concreta en un contenido de mínimos o siquiera de estándares, sino, según entiendo, del máximo posible de realizar y, a su vez, del máximo ya alcanzado por el Estado y la sociedad que le alberga(32). De este modo, los derechos seguirán teniendo la esperanza de contener cada vez mayores proyecciones que garanticen el mejor conjunto de posiciones individuales posibles sin alojar el temor de volver a la sombra de lo que son o consiguieron ser.
La disponibilidad de los derechos por el Legislativo en virtud de los ajustes económico-financieros no ha de vaciar un derecho de su contenido esencial - reitero, de máximos -, pues todos los derechos constitucionalizados participan de la condición de la Norma fundamental(33). Es esto lo que, por otro lado, le da la pauta a Juzgados y Tribunales para realizar la interpretación pertinente, incluso, en último término, al margen de la concreción del derecho por el Legislativo.
Ciertamente, en relación con la inacción del Legislativo, el ordenamiento español no contempla expresamente la figura de la inconstitucionalidad por omisión, pero es sabido que el Tribunal Constitucional ha abierto una suerte de control de inconstitucionalidad por omisión de derechos o de su materialidad, cuando su desarrollo está fuertemente vinculado con la satisfacción y la eficacia de los derechos fundamentales.
Es en este plano, la efectividad de los derechos resultaría ser un condicionante para el Legislador que, vinculado a su contenido esencial, habrá de cumplir con sus exigencias, siendo responsable de la consecución de los ideales que encierran los derechos y, por lo tanto, de dar virtualidad a los valores que los amparan(34). De esta forma, el contenido esencial del derecho también ha de preservar aquella cota que se considere irreversible e indisponible para el Legislativo. Lógicamente, ello lleva a determinar el contenido máximo alcanzado y, en consecuencia, aquél modulable o indisponible a partir de él. Ya el TC reconoció tempranamente esta necesidad en la STC 81/1982, de 21 de diciembre, al señalar que, en el contexto de la discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, “no se puede privar al trabajador sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales ya conseguidas” (FJ 3)(35). O, más recientemente, en la STC 44/2023, de 9 de mayo, el Tribunal Constitucional no sólo confirmó en este contexto algunos de los estándares que ya determinó en la STC 53/1985, de 11 de abril, sino que ha ampliado el contenido legislativo a partir del reconocimiento de un derecho de las mujeres a la autodeterminación respecto a la interrupción autónoma de su gestación en las condiciones normativamente previstas.
Por lo tanto, la irreversibilidad del contenido esencial representa un límite al Legislativo que no se presupone absoluto ante cualquier injerencia, sino relativo en relación con la restricción pretendida. Sin embargo, la relatividad no ha de suponer, de nuevo, otra causa en blanco para que el Legislativo arbitrariamente disponga, desde la posición ideológica, la reversión de los derechos, sino una exigencia de concreción y motivación bastante para apoyar su intervención(36).
La mera ideologización en la toma de decisiones que, asimismo, alcanza al Ejecutivo, vacía de contenido los logros conseguidos e impide advertir las necesidades y obstáculos en la consecución de los derechos, haciendo del ejercicio del derecho una quimera que avoca a la crisis de los principios constitucionales anunciados. La ignorancia por los Ejecutivos, incluidos los autonómicos, del esfuerzo histórico y jurídico sobre las conquistas producidas en la garantía de los derechos constitucionalizados al servicio, sin embargo, de una ejecución pública de mera mofa y esperpento ideologizado, deconstruye las bases del orden constitucional consolidado. La inexistencia de evaluaciones ex post, en particular, en la ausencia de revisión y obsolescencia de la normativa aplicable(37) y también en la ejecución de políticas públicas, dificulta exponencialmente las opciones de continuidad y de mejora en la consecución efectiva de los derechos y, por ende, en la calidad del Estado social de Derecho. En consecuencia, las decisiones adoptadas por el Legislativo y el Ejecutivo a partir, a menudo, de estos únicos fines baldíos se caracterizan por la arbitrariedad en ausencia de responsabilidad empobreciendo, a mi parecer, el relevante papel constitucional que, desde la separación de poderes, les quedó preconfigurado.
Evidentemente, el reparto de los recursos, en particular, cuando son escasos afecta frecuentemente al principio de progresividad en el grado de cumplimiento de la realización de los derechos fundamentales, pero no es una justificación para la omisión en su consecución(38). Asimismo, la progresividad en la realización de los derechos influirá, en su caso, en el modo en el que se deciden llevar a cabo, pero no, así, en su exigencia y en el mantenimiento de un contenido medular que los haga identificables como tales en el nivel de plenitud constitucionalmente conseguido. Ello habrá de vincular a los poderes públicos y, por ende, escapar del margen de discrecionalidad del Legislativo y del Ejecutivo en la confección de normas y políticas públicas. Este entendimiento, quizás, propiciará la irreversibilidad de los avances en la lucha por la ampliación del contenido de derechos impidiendo, en consecuencia, su regresividad y también su invisibilidad ante la eventual ideologización parlamentaria.
III. EL ALCANCE AL PODER JUDICIAL DE LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
1. La necesaria ductilidad en la aplicación e interpretación judicial del Derecho
En el marco de la separación de poderes, bien que la operatividad del estudio no permitirá hacer un examen exhaustivo, resulta conveniente mencionar a los órganos aplicadores del Derecho, Juzgados y Tribunales, en cohesión con la seguridad jurídica y la responsabilidad en la interpretación judicial para la máxima efectividad de los derechos fundamentales encausados.
La socialidad del Estado de Derecho se conforma como un elemento necesario no solo en la elaboración y ejecución de la norma o la política pública, sino, señaladamente, en su aplicación e interpretación en la solución al conflicto ya que, normalmente, la justiciabilidad última del derecho y, en consecuencia, su garantía plena se sustancia en sede judicial. La exigibilidad de la materialidad de los derechos no solo no se agota en su formulación normativa, sino que cobra especial virtualidad práctica en la confrontación con otros intereses y la respuesta que ofrezca el orden judicial sobre su protección.
Los Juzgados y Tribunales están, por lo tanto, igualmente sujetos a los principios y garantías contenidos en los arts. 9.1, 9.2 y 9.3 CE, lo que, sin duda, requiere del poder judicial, desde los principios que le son inherentes, en particular, de responsabilidad e imparcialidad, una conducta activa en los pronunciamientos. En consecuencia, resulta crucial una interpretación adecuada a la lógica de los tiempos y sensible al contenido esencial - de máximos - de los derechos que venga a cumplir con las propias expectativas y los valores superiores del Estado social de Derecho. En consonancia con los parámetros democráticos, es especialmente exigible lo que el Tribunal Constitucional ha determinado como “una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él”(39), cuestión que, en tanto garantía esencial, “condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional”(40).
De este modo, como es sabido, según el art. 117 CE, la potestad jurisdiccional la ejercen Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas, integrantes del Poder Judicial, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en base a los principios de imparcialidad, independencia y responsabilidad, sometidos únicamente al Imperio de la Ley, lo que evidencia de inmediato la virtualidad de la sujeción al principio de legalidad en la aplicación del Derecho.
Ahora bien, en la aplicación e interpretación del Derecho, el poder judicial ha de ser, asimismo, dúctil y permeable a la realización de los máximos vinculados al contenido de los derechos constitucionalmente garantizados; es decir, el ordenamiento jurídico y sus órganos aplicadores han de incorporar las herramientas normativas e interpretativas necesarias para que los derechos constitucionalizados sean proyectados en el máximo esperable. Para ello, la norma y su aplicación no puede incorporar meros criterios inermes y estáticos que lleguen a ignorar la expansión interpretativa de la solución al conflicto circunscribiéndose a, como enunció Zagrebelsky, meros “portavoces de la ley”(41), ya que ello será insuficiente para dotar de máxima garantía y eficacia al derecho fundamental afectado.
Es preciso que la aplicación del Derecho se realice guiando la Ley, aunando todas las posibles normas aplicables al caso para la completa constatación de la materialidad de los derechos, pues la legalidad no se agota en la reproducción de la norma de invocación directa, sino en todo el orden jurídico capaz de ofrecer la máxima expectativa para la eficacia del derecho fundamental vulnerado en aras de su restablecimiento y reposición.
Por ello, una aplicación limitadora o restrictiva del Derecho, supuestamente orquestada en nombre del principio de legalidad, termina por vulnerar, junto al derecho, la legalidad misma, ya que se sustenta en una importante ausencia integradora del ordenamiento jurídico aplicable al conflicto y que, eventualmente, incluye el Derecho europeo e Internacional. Por su profundo carácter transformador del ordenamiento jurídico y su repercusión social, los Juzgados y Tribunales, han de producir resoluciones social y jurídicamente comprometidas. La aplicación de la legalidad no ha de servir a la restricción de derechos ni puede llevarse a cabo como principio desde la supuesta neutralidad del Derecho, sino a través de la conciencia social y el conocimiento transversal e integral de las herramientas normativas y jurídicas existentes para la máxima eficacia de los derechos vulnerados(42).
Sin embargo, no se pretende justificar desde esta premisa un uso libérrimo del principio de legalidad(43), sino uno completo y con perspectiva social. Se intenta únicamente llamar la atención sobre una aplicación del principio de legalidad no restrictiva, sino suficientemente garantista para dar cabida a la integración necesaria de todos los mecanismos normativos existentes en el orden nacional y/o supranacional. Todos aquellos capaces de ofrecer una solución solvente a la par que la seguridad jurídica y el compromiso con las víctimas o las personas titulares de los derechos fundamentales conculcados.
2. La integración de la normativa internacional en las resoluciones judiciales para la eficacia extensiva de los derechos fundamentales
En el escudo del rigor de la legalidad, no han sido pocas las ocasiones en las que se ha asistido a recurrentes argumentos, desde algunas posiciones judiciales, que han abanderado una aplicación restrictiva de la legalidad arguyendo la supuesta incapacidad de la norma nacional y, en consecuencia, del aplicador mismo, de resolver una interpretación favorable al restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados.
Es un debate conocido que no pretende aquí reproducirse en su magnitud, la posibilidad consagrada en el FJ 6 de la STC 140/2018, de 20 de diciembre, de que los jueces ordinarios realicen el llamado control de convencionalidad(44). No es tanto esta la controversia que quiere traerse a colación, sino la consecuencia inmediata a extraer que implica para Juzgados y Tribunales ordinarios la obligación de conocer y utilizar el ordenamiento jurídico internacional a fin de acomodar, por la vía del art. 10.2 CE, la interpretación más extensiva en aras de la total protección del derecho vulnerado. Se trata de una “pauta interpretativa” erigida en “cláusula de garantía”(45). Supone, en realidad, aplicar el Derecho con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico.
En la línea que viene argumentando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la STC 115/2024, de 23 de septiembre, en relación con la ausencia de motivación y tutela judicial efectiva en un asunto sobre violencia de género en el que se incorpora la normativa internacional aplicable al caso, creo que es hacia donde se han de construir las respuestas jurisdiccionales. Sin embargo, no considero que la apreciación del orden internacional haya de ser una pauta interpretativa exclusiva del Tribunal Constitucional(46), ya que, al contrario, los Juzgados y Tribunales ordinarios han de utilizar como parámetro todo el Derecho aplicable para cubrir la expectativa del contenido esencial de los derechos fundamentales cuya garantía plena deviene de su construcción constitucional, incluso, al margen de su concreción por el Legislativo. Esta posición hace especialmente sensible la labor judicial pues, por un lado, ésta se ejerce sobre un derecho debilitado, vulnerado. Y, por otro, actúa en respuesta a la capacidad del ordenamiento jurídico de ejemplificar en la promoción y configuración máxima del contenido esencial del derecho, proyectando su garantía extensiva hacia su consolidación como tal derecho. Esta función será la que tratará, asimismo, de impedir su reversión en el futuro.
No es posible en estas líneas realizar una exposición casuística al hilo, pero merece la pena evidenciar, a modo de ejemplo, lo acontecido al respecto en las contradicciones interpretativas y de aplicación de la legalidad habidas, a mi juicio, en las Sentencias de la Audiencia Provincial de Navarra (Sentencia 38/2018, Sección Segunda, de 20 de marzo de 2018) confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el mediático caso de La Manada. Como es conocido, ambas resoluciones absolvieron a los acusados de agresión sexual condenándoles por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación. Esta interpretación inaplicó e ignoró, a mi entender, entre otras normas internacionales, el Convenio de Estambul(47), en una supuesta observancia estrictamente legalista del Código Penal español. A pesar de quedar probada la ausencia de consentimiento; cuestión, por otro lado, constatada desde la existencia en nuestro ordenamiento penal de los delitos contra la libertad sexual - cuya ausencia de consentimiento es intrínseca a la privación de la libertad sexual siendo este el centro del tipo delictivo -, la AP y el TSJ determinaron que no existió violencia ni intimidación. El Tribunal Supremo (STS 2200/2019, de 21 de junio) revocó las dos sentencias de los tribunales navarros, basándose en precedentes que, aun no siendo idénticos, habían dirimido entre abuso y agresión sexual y se habían resuelto a favor de la agresión. La argumentación del TS consideró la concurrencia de elementos intimidatorios, por lo que elevó la pena de prisión al entender que existió agresión sexual encontrando en las conductas punibles una “obvia coerción de la voluntad de la víctima, que quedó totalmente anulada para poder actuar en defensa del bien jurídico atacado: su libertad sexual”. Quedó, así incorporado, en el FJ 5 ap. 5, el concepto normativo de violencia contra las mujeres recogido en el Convenio de Estambul; en vigor, en España, desde el 1 de agosto de 2014(48).
En otro orden jurisdiccional, la Sala de lo Contenciosos-administrativo del Tribunal Supremo en la STS 1263/2018, de 17 de julio, se pronunció sobre la necesidad de dar cumplimiento a los dictámenes del Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobado en el seno de las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por España en 1983, a partir del art. 10.2 CE en su integración con el ordenamiento interno y en cumplimiento de los principios de legalidad y jerarquía normativa establecidos en el art. 9.3 CE. Ello, a mi juicio, representa el ejemplo de una aplicación judicial conforme a los principios inherentes al Estado de Derecho configurados en este extremo en garantía de la materialidad de los derechos violentados.
En consecuencia, tanto el Tribunal Constitucional como los Juzgados y Tribunales ordinarios deben aplicar el Derecho en la interpretación más extensiva para la eficacia de los derechos fundamentales, pues de otro modo, se perpetúa su conculcación; esta vez, desde la estructura del Estado, disfrazando de argumentos de legalidad su parcial inobservancia y, por ende, el incumplimiento en la función que les es propia de tutelar efectivamente la máxima expectativa garantizable.
Así, el papel de Juzgados y Tribunales no soporta una aplicación robótica y sistémica, automatizada y yerma de contenido en la aplicación de la Ley, sino que el desempeño de la Justicia ha de construir una completa valoración de la legalidad aplicable que sirva de auténtica garantía, no sólo al proceso en curso, sino, incluso, al albor de la consolidación de los principios constitucionales consagrados(49).
El constitucionalismo “(inter)nacional” y la eficacia de la tutela judicial de los derechos fundamentales no se agotan en la legalidad entendida como control de la legitimidad aplicativa de las leyes nacionales al caso. Por el contrario, la finalidad que subyace en los derechos fundamentales a ser garantizados en el más alto grado posible en la resolución de las controversias debe conllevar a que se observen los pronunciamientos más novedosos y a menudo satisfactorios en el orden mundial. De este modo, el constitucionalismo (inter)nacional y la tutela judicial de los derechos fundamentales encuentra una fuerte proyección en los mecanismos internacionales y sectoriales o regionales de protección y control que, en base, a sus específicas competencias, vigilan las eventuales violaciones de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos o, a nivel internacional, fundamentalmente, la Corte Penal Internacional, tienen un nexo en común que enraíza los argumentos en la defensa de los estándares más elevados de protección de derechos humanos. En consecuencia, su apreciación por los Juzgados y Tribunales ordinarios ha de observar cierta vocación global para la interpretación más garantista de los derechos(50). Esa que, desde la lógica constitucionalista, implica la subordinación estructural de las leyes en virtud del “principio de legalidad sustancial o de estricta legalidad, según el cual una norma es válida, así como en vigor, solo si su contenido no está en conflicto con los principios y derechos fundamentales establecidos por la Constitución”(51). Esta es la concepción de legalidad que se cree debe considerarse.
Obsérvese que, si el órgano aplicador del Derecho se presenta como un espectador y simple reproductor de los principios jurídicos aplicables y de la legalidad ordinaria al abrigo de un positivismo férreo que se creía superado, se convierte en un mero ejecutante de una sucesión de normas jurídicas aplicables al caso. Actuando como mero “portavoz de la ley”(52), incurre en la inobservancia de producir una auténtica interpretación y aplicación interseccional e integral del Derecho, cuya consecuencia inmediata diluye la eficacia de su importante labor garantista desprotegiendo, así, la materialidad de los derechos e ignorando, a la postre, la legalidad misma.
Por ello, creo que, en la solución al caso desde la aplicación e interpretación judicial, se ha de incorporar la perspectiva sistémica, el aprendizaje activo y el conocimiento de toda la legalidad aplicable para que la ductilidad del Derecho ofrezca su mejor interpretación a fin de optimizar el contenido esencial de máximos de los derechos afectados. De este modo, si la norma de aplicabilidad directa no es bastante para ofrecer la mejor defensa al conflicto, su sola manifestación, es, a mi juicio, deficiente para la satisfactoria interpretación y aplicación del Derecho. En resulta, la vulneración de los derechos se perpetúa desde las estructuras del Estado desoyendo los principios enunciados al inicio del estudio, que les son inherentes, e incumpliendo con los mandatos, que les obligan, en virtud del art. 9 y el art. 10.2 CE.
IV. BREVES CONCLUSIONES. EL COMPROMISO DE LOS PODERES PÚBLICOS ANTE LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Las características ingénitas a nuestro Estado como social y democrático de Derecho representan una cláusula de partida, pero, también, de cierre de nuestro sistema jurídico-constitucional. Esta consideración vincula expresamente a los poderes públicos para dotar de efectividad el contenido de los derechos fundamentales en su máxima expresión socio-jurídica conseguida, confiriéndole, así, de plena garantía al cumplir con las expectativas proyectadas por su reconocimiento constitucional.
La eficacia de los derechos, por lo tanto, supone su realización efectiva pero no queda circunscrita al mandato del art. 9.2 CE o a los principios rectores de política social y económica, sino a la consideración del Estado de Derecho que supedita a los poderes públicos a su observancia y consecución. Por ello, el reconocimiento de los derechos fundamentales no ha de conformarse con el mero formalismo liberal ni su realización es solo un mandato derivado de la socialidad del Estado. Por el contrario, tanto su reconocimiento como su realización suponen un parámetro constitucional de control y una condición sine qua non para la consideración contemporánea y consolidada de la calidad del Estado de Derecho.
Entender la trascendencia de estas premisas, supondrá que la realización de los derechos en base al desarrollo de su contenido esencial de máximos; es decir, el más amplio conseguido y esperable para su plena garantía, no estará sujeta ni al reparto arbitrario de los recursos o al recorte azaroso de la acción pública del Ejecutivo ni a la voluntad del Legislativo disfrazada de legitimidad democrática, oportunidad política o margen de discrecionalidad.
Se está asistiendo a un escenario en el que los debates parlamentarios sobre la máxima defensa y eficacia de los derechos no son una prioridad. Por el contrario, se muestran como una mera exteriorización de la marca ideológica o de los intereses de los grupos parlamentarios que terminan por desoír las posiciones socio-jurídicas o en conflicto para centrarse en pugnas sin aprendizaje ni memoria histórica que haga valer los derechos, más allá del oportunismo político y la ostentación del poder. A mi parecer, estas situaciones sustituyen la acción legislativa pausada, consciente de la problemática y resolutiva en la eficacia de los derechos por el desvelo de meros debates parlamentarios yermos, ausentes de compromiso sociopolítico y conocimiento jurídico. Ello seguramente derive en la producción de normativa apresurada prisionera de la misma tensión ideológica con la que se fraguó, cuya aplicación y ejecución resulta dificultosa, poniendo en un brete a la separación de poderes.
Desvincular la efectividad de los derechos de su reconocimiento jurídico-formal y utilizar el principio de legalidad para desoír el resto de la legalidad aplicable, obligada para nuestros operadores jurídicos y políticos, conlleva a la desprotección de los derechos y, en particular, a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Pero, también, incorpora un escenario inestable para la consolidación del Estado de Derecho desde el descuidado cumplimiento de los derechos como uno de los parámetros de control que lo sustentan.
Así las cosas, la plasticidad en la aplicación e interpretación judicial del principio de legalidad en los derechos constitucionalizados es necesaria para acomodar su realización y garantía. La materialidad de los derechos no sólo es, como se ha dicho, una exigencia del Estado social, sino también una consecuencia de la calidad del Estado de Derecho que ha de considerar la realización y la máxima eficacia de los derechos fundamentales como un objetivo de primer orden y un elemento indispensable para consolidar modelos democráticos inclusivos apoyados en la innovación jurídica, en la solidaridad, el compromiso social y en la sostenibilidad de los Estados. Por ello, las resoluciones judiciales en este contexto no pueden ignorar la aplicación del Derecho Supranacional que nos obliga, en particular, por la vía del art. 10.2 CE. No se trata de incorporar en las resoluciones un mero relato descriptivo de normativa internacional, sino de una verdadera consideración aplicativa de los contenidos, en muchos casos pioneros, de las herramientas y de los instrumentos que ofrecen los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos. De otro modo, su inadvertencia alcanza a la de los principios enunciados en el art. 9.3 CE de cohesión del sistema constitucional y, en consecuencia, deriva en el incumplimiento de la función que les es propia.
La materialidad de los derechos fundamentales se presenta como un trascendente objetivo para propiciar el cambio de paradigma hacia un consenso que amplíe la protección de los contenidos esenciales máximos conquistados de los derechos. Es el rumbo para dotar a la Constitución de la ductilidad necesaria a fin de albergar el mejor sistema de garantías que haga efectivos todos los derechos constitucionalizados.
Se es consciente del cariz teórico de estas reflexiones que únicamente pretenden realizar un llamamiento a los poderes públicos para abandonar la parcelación e ideologización como única estrategia en detrimento de la defensa de los derechos y de la involución de los pilares del Estado. Por ello, se propone considerar la formulación de un pacto estructural que parta de las exigencias y características propias del Estado social y democrático de Derecho para articular, desde la responsabilidad, la seguridad jurídica, la legalidad y los principios inherentes, un lugar común sensible a la máxima realización de los derechos fundamentales. La unión para este escenario se conseguirá apelando, inicialmente, a los propios postulados de la separación de poderes y a las funciones vinculadas. Pero, en particular, el necesario consenso se conseguirá recurriendo a las notas definitorias que hacen de este Estado una construcción socio-jurídica de convivencia y ciudadanía plena en el compromiso de realización de los derechos, los principios y los valores superiores constitucionalmente consagrados.
RELACIÓN BIBLIOGRAFICA
ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, 2002.
ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997.
ÁLVAREZ VÉLEZ, M. I. Y MACÍAS JARA, M. “Separación de poderes y garantías constitucionales. Especial referencia al caso español”, en Revista Asamblea. Revista Parlamentaria De La Asamblea De Madrid, núm.40, diciembre 2020, pp. 87 – 109.
ARAGÓN REYES, M., “La eficacia jurídica del principio democrático”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 24, septiembre-diciembre, 1988.
ARANGO, R., El Concepto de Derechos sociales fundamentales, Legis, Bogotá, 2005.
BALAGUER CALLEJÓN, M. L., “Juez y Constitución”, Revista de Derecho político, núm. 47, 2000, pp. 69-90.
BAÑO LEÓN, J.M. “La igualdad como derecho público subjetivo”, Revista de Administración Pública, núm. 114, 1987.
BARRÈRE UNZUETA, M. A., Feminismo y Derecho. Fragmentos para un Derecho antisubordiscriminatorio, Ediciones Olejnik, 2019.
BLANCO VALDÉS, R. L., El Valor de la Constitución. Separación de poderes, supre macía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal, Madrid, Alianza Editorial, 1994 y 2006.
BLANCO VALDÉS, R. L., La Construcción de la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 2010.
CARMONA CUENCA, E., "¿Los derechos sociales de prestación son derechos fundamentales?". Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Jordi Solé Tura. Congreso de los Diputados, Vol. 2, 2008.
CARMONA CUENCA, E., El Estado social de Derecho en la Constitución, CES, Madrid, 2000.
CASSESE, S., Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato. Torino, Einaudi, 2009.
DE OTTO, I., Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel, Madrid, 1993.
DWORKIN, R., Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1984.
ESCOBAR ROCA, G., “Indivisibilidad y derechos sociales: de la Declaración Universal a la Constitución”, Revista Jurídica de los Derechos Sociales, núm. 2, julio – diciembre, 2012.
FERNÁNDEZ SEGADO, F., “La inconstitucionalidad por omisión: ¿cauce de tutela de los derechos de naturaleza socioeconómica?”, en IGLESIAS PRADA, A. L., (Coord.) Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Vol. IV, Cívitas, Madrid, 1996.
FERRAJOLI, L., “Sobre la enseñanza del Derecho”, Juezas y Jueces para la democracia, enero 2021, pp. 12-20.
FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Roma-Bari, Laterza, (3 vol), 2007, vol. 2.
FERRAJOLI, L., Derechos y Garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999.
FONDEVILA MARÓN, M., “El control de convencionalidad por los jueces y tribunales españoles: a propósito de la STC 140/2018, de 20 de diciembre”. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(2), 2019, pp. 439-458
GARRORENA MORALES, A., Igualdad jurídica e igualdad real y efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Universidad de Murcia, 2013.
GARRORENA MORALES, A., El Estado español como Estado social y democrático de Derecho, Tecnos, Madrid, 1992.
GÓMEZ FERNÁNDEZ, I., “Qué nos enseña el caso Ángela González Carreño sobre el recurso al Derecho Internacional de los derechos humanos en los procedimientos ordinarios (comentario a la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo)”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 7, 2019, pp. 1-25.
GÓMEZ PUENTE. M., La inactividad del legislador: una realidad susceptible de control, McGraw-Hill, 1997, p. 80;
GONZÁLEZ BEILFUSS, M., “Delimitación de competencias entre el Tribunal Constitucional y el legislador ordinario en el restablecimiento de la igualdad en la ley”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 42, 1994, pp. 117-149.
HÄBERLE, GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad del legislador: una realidad susceptible de control, McGraw-Hill, Madrid, 1997.
HERREROS LÓPEZ, J. M., “La justiciabilidad de los derechos sociales”, en Lex Social: Revista De Derechos Sociales, núm. 1 (1), 2012, pp. 78–92;
JIMÉNEZ CAMPO, J., “La igualdad jurídica como límite frente al legislador”, en Revista española de Derecho Constitucional, núm. 9, 1983.
LOEWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1964, p. 163; traducción de GALLEGO ANABITARTE, A., 2ª Ed., Ariel, Barcelona, 1976
MACÍAS JARA, M., “La ausencia del principio feminista en la aplicación de la legalidad e interpretación judicial sobre violencia de género”, Violencias de género: persistencia y nuevas formas, Ana Jesús López Díaz (Coord.), 2019, pp. 51-69.
MACÍAS JARA, M., “La tarea inacabada de la igualdad”, en La Constitución Española: 1978-2018. María Isabel Álvarez Vélez y Carlos Vidal Prado (Coords.), Lefebvre, 2018, pp. 1600-1699.
MACÍAS JARA, M., La irreversibilidad del estado social bajo el paradigma de la igualdad”, en Derecho y pobreza, María Isabel Álvarez Vélez, José Luis Rey Pérez (Coords.), 2015.
MACÍAS JARA, M., “La plena igualdad como garantía de los derechos sociales y la proyección de la solidaridad”, Lex Social, Vol. 3, núm. 2, 2013, pp. 79-102.
MACÍAS JARA, M., “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olimpia de Gouges y Declaración de Seneca Falls. La voz de las mujeres”, en GARCÍA SAN MIGUEL, L. (Editor), Filosofía Política. Las grandes obras, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 487-491.
MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, F. DE, La evaluación ex post de las normas un análisis del nuevo modelo español, Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, Nº. 36, 2017, pp. 139-177.
MONTILLA MARTOS, J. A., “El mandato constitucional de promoción de la igualdad real y efectiva en la jurisprudencia constitucional. Su integración con el principio de igualdad”, en VV. AA., Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Vol. I, Tecnos, Madrid, 1997.
NOHLEN, D., “Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 99. Enero-Marzo, 1998, pp. 161 – 173.
PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984.
PÉREZ LUÑO, A. E., Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1988.
PÉREZ LUÑO, A. E., La seguridad jurídica, Ariel, Barcelona, 1991.
PISARELLO, G., Los derechos sociales y sus garantías, Trotta, 2007.
PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 22, septiembre – diciembre, 1995.
PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, 2.ª ed., Trotta, Madrid,
2009.
QUADRA-SALCEDO JANINI, T. Los derechos fundamentales económicos en el Estado social, Marcial Pons, 2022.
RODRÍGUEZ HORCAJO, D., “Nulla poena sine lege y retroactividad de cambios jurisprudenciales: modificaciones tras la STEDH as. Del Río Prada c. España (21/10/2013)”, 2013, pp. 251-292.
RUBIO LLORENTE, F., Derechos fundamentales y principios constitucionales: Doctrina jurisprudencial, Ariel, 1995.
SOLOZABAL ECHAVARRIA, J.J., “Sobre el principio de la separación de poderes, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 24, noviembre-diciembre 1981, pp. 215-234.
SOLOZÁBAL ECHAVARRIA, J. J., “Alcance jurídico de las cláusulas definitorias constitucionales”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 15, septiembre-diciembre, 1985.
VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., “Los derechos fundamentales en la España del siglo XX”, en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, UNED, 2007, pp. 473-493.
ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil: ley, derechos, justicia, Trotta, 2016.
NOTAS:
(1). Del original: "in America, the law is king. For as in absolute governments the King is law, so in free countries the law ought to be king; and there ought to be no other” y “() a government of laws and not of men”.
(2). Del original: “toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution” y “() l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi”.
(3). Del original: “Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution ; La Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la Nation n'ont pas coopéré à sa rédaction”. Y “La loi doit être l’expression de la volonté générale; tous les citoyens et citoyennes doivent participer à sa formation personnellement ou par l'intermédiaire de leurs représentants. Il doit en être de même pour tout le monde; Tous les citoyens et citoyennes, parce qu'ils sont égaux à leurs yeux, doivent être également admissibles à toutes les dignités, charges et emplois publics, selon leurs capacités et sans distinction autre que leurs vertus et talents”.
(4). MACÍAS JARA, M., “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olimpia de Gouges y Declaración de Seneca Falls. La voz de las mujeres”, en GARCÍA SAN MIGUEL, L. (Editor), Filosofía Política. Las grandes obras, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 487-491.
(5). DE OTTO, I., Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel, Madrid, 1993, pp. 11-12.
(6). Puede consultarse la completa obra de BLANCO VALDÉS, R. L., La Construcción de la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 2010. Previamente, del mismo autor, sobre el constitucionalismo histórico, El Valor de la Constitución. Separación de poderes, supre macía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal, Madrid, Alianza Editorial, 1994 y 2006.
(7). Sobre la evolución de los derechos fundamentales en España hasta la CE de 1978, puede verse VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., “Los derechos fundamentales en la España del siglo XX”, en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, UNED, 2007, pp. 473-493.
(8). Por toda, puede consultarse SOLOZABAL ECHAVARRIA, J.J., “Sobre el principio de la separación de poderes, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 24, noviembre-diciembre 1981, pp. 215-234.
(9). LOEWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1964, p. 163; traducción de GALLEGO ANABITARTE, A., 2ª Ed., Ariel, Barcelona, 1976
(10). ÁLVAREZ VÉLEZ, M. I. Y MACÍAS JARA, M. “Separación de poderes y garantías constitucionales. Especial referencia al caso español”, en Revista Asamblea. Revista Parlamentaria De La Asamblea De Madrid, núm.40, diciembre 2020, pp. 87 – 109.
(11). De obligada referencia GARRORENA MORALES, A., El Estado español como Estado social y democrático de Derecho, Tecnos, Madrid, 1992.
(12). SOLOZÁBAL, J. J., “Alcance jurídico de las cláusulas definitorias constitucionales”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 15, septiembre-diciembre, 1985.
(13). CARMONA CUENCA, E., El Estado social de Derecho en la Constitución, CES, Madrid, 2000.
(14). Sobre esta distinción, obsérvense las conocidas y emblemáticas aportaciones de DWORKIN, R., Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1984; PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 291 y 292; posturas relatadas junto a otras y a la jurisprudencia constitucional relevante en la contribución de ARAGÓN REYES, M., “La eficacia jurídica del principio democrático”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 24. septiembre-diciembre, 1988, p. 28 y ss.
(15). GONZÁLEZ BEILFUSS, M., “Delimitación de competencias entre el Tribunal Constitucional y el legislador ordinario en el restablecimiento de la igualdad en la ley”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 42, 1994, pp. 117 – 149.
(16). Por todas, STC 27/1981, de 20 de julio. PÉREZ LUÑO, A. E., La seguridad jurídica, Ed. Ariel, Barcelona, 1991, pp. 43 y ss.
(17). STC 126/1987, de 16 de julio.
(18). Son clásicas las referencias a las SSTC 15/1986, de 15 de abril; 179/1989, de 2 de noviembre; 46/1990, de 15 de marzo; STC 325/1994, de 14 de noviembre; 165/1999, de 27 de septiembre.
(19). STC 97/1990, de 24 de mayo.
(20). STC 108/1986, de 28 de julio.
(21). NOHLEN, D., “Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 99, enero-marzo, 1998, pp. 161-173.
(22). En general, PÉREZ LUÑO, A. E., Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1988. RUBIO LLORENTE, F., Derechos fundamentales y principios constitucionales: Doctrina jurisprudencial, Ariel, 1995. En la consideración de derechos sociales fundamentales, por ejemplo, ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997; FERRAJOLI, L., Derechos y garantías: la ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999; ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, 2002; PISARELLO, G., Los derechos sociales y sus garantías, Trotta, 2007.
(23). FERRAJOLI, L., op. cit., p. 37.
(24). BAÑO LEÓN, J.M. “La igualdad como derecho público subjetivo”, Revista de Administración Pública, núm. 114, 1987, p. 192.
(25). Además, el Estado social exige realizar progresivamente la igualdad. ALEXY, R., op. cit., p. 407.
(26). ALEXY, R., op. cit., pp. 421 y ss.
(27). Consúltese HÄBERLE, GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad del legislador: una realidad susceptible de control, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 44 y ss. Y ESCOBAR ROCA, G., “Indivisibilidad y derechos sociales: de la Declaración Universal a la Constitución”, Revista Jurídica de los Derechos Sociales, núm. 2, julio – diciembre, 2012, p. 701.
(28). A modo de ejemplo, en la STC 216/1991, de 14 de noviembre, sobre discriminación en el acceso de la mujer al Ejército del Aire, el Tribunal Constitucional realizó una valoración sobre la actuación del legislador al expresar que “(...) en efecto, el legislador parlamentario ha demorado la corrección de la situación desigual, sin ofrecer explicación alguna justificativa de tal demora, ni proponerse plazo al menos aproximativo, en orden a aquella corrección” (FJ 6). GARRORENA MORALES, A., Igualdad jurídica e igualdad real y efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Universidad de Murcia, 2013, p. 53.
(29). FERNÁNDEZ SEGADO, F., “La inconstitucionalidad por omisión: ¿cauce de tutela de los derechos de naturaleza socioeconómica?”, en IGLESIAS PRADA, A. L., (Coord.) Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Vol. IV, Cívitas, Madrid, 1996, p. 4287.
(30). MONTILLA MARTOS, J. A., “El mandato constitucional de promoción de la igualdad real y efectiva en la jurisprudencia constitucional. Su integración con el principio de igualdad”, en VV. AA., Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Vol. I, Tecnos, Madrid, 1997, p. 439.
(31). ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., p. 412.
(32). Sobre el concepto referido al contenido esencial - de máximos -, MACÍAS JARA, M., La irreversibilidad del Estado social bajo el paradigma de la igualdad”, en Derecho y pobreza, María Isabel Álvarez Vélez, José Luis Rey Pérez (Coords.), 2015.
(33). PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 22, septiembre – diciembre, 1995, p. 50. Sobre el contenido indisponible para el legislador en relación con el art. 41 CE se ha pronunciado nuestro TC en la STC 37/1994, de 10 de febrero, FJ. 3 b).
(34). Sobre la descategorización de los derechos, MACÍAS JARA, M., “La plena igualdad como garantía de los derechos sociales y la proyección de la solidaridad”, Lex Social, Vol. 3 Nº 2, 2013, pp. 79 – 102.
(35). GÓMEZ PUENTE. M., La inactividad del legislador: una realidad susceptible de control, McGraw-Hill, 1997, p. 80; HERREROS LÓPEZ, J. M., “La justiciabilidad de los derechos sociales”, en Lex Social: Revista De Derechos Sociales, núm. 1 (1), 2012, pp. 78–92; QUADRA-SALCEDO JANINI, T. Los derechos fundamentales económicos en el Estado social, Marcial Pons, 2022.
(36). Obsérvese el voto particular del Magistrado Valdés a la STC 139/2016 de 21 de julio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
(37). MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, F. DE, La evaluación ex post de las normas. Un análisis del nuevo modelo español, Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, N.º 36, 2017, pp. 139-177.
(38). ARANGO, R., El Concepto de Derechos sociales fundamentales, Legis, Bogotá, 2005, p. 111. El autor afirmó que el que, en el cumplimiento del objeto del derecho social fundamental, entre en juego la libertad de configuración del legislador no significa que en caso de inactividad no exista un derecho fundamental a ser protegido.
(39). Por todas, STC 47/2011, de 12 de abril, FJ 9.
(40). Por ejemplo, STC 151/2000, de 12 junio, FJ 3.
(41). ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil: ley, derechos, justicia, Trotta, 2016.
(42). BARRÈRE UNZUETA, M. A., Feminismo y Derecho. Fragmentos para un Derecho antisubordiscriminatorio, Ediciones Olejnik, 2019, p. 265.
(43). Recuérdese los efectos desde la perspectiva constitucional que se concluyeron sobre una ampliación ex lege del principio de legalidad penal en el caso Parot (STC 39/2012, de 29 de marzo). Claramente, como subrayó en el voto particular en consideración a la vulneración del art. 25 CE la Magistrada Adela Asúa Batarrita, como la Gran Sala del TEDH en su STEDH, de 21 de octubre de 2013, as. Del Río Prada c. España, si el principio de legalidad penal exige que la norma que defina los hechos tipificados como delito y las penas que corresponden a tales delitos sea una ley praevia, scripta, stricta y certa, la doctrina Parot podía cuestionarse, al menos, desde tres perspectivas: las asociadas al principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable (lex praevia), al principio de tipicidad (lex stricta) y al principio de taxatividad (lex certa). RODRÍGUEZ HORCAJO, D., “Nulla poena sine lege y retroactividad de cambios jurisprudenciales: modificaciones tras la STEDH as. Del Río Prada c. España (21/10/2013)”, 2013, pp. 251-292.
(44). FONDEVILA MARÓN, M., El control de convencionalidad por los jueces y tribunales españoles: a propósito de la STC 140/2018, de 20 de diciembre. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(2), 2019, pp. 439-458.
(45). GÓMEZ FERNÁNDEZ, I., “Qué nos enseña el caso Ángela González Carreño sobre el recurso al Derecho Internacional de los derechos humanos en los procedimientos ordinarios (comentario a la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo)”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 7, 2019, p. 19.
(46). BALAGUER CALLEJÓN, M. L., “Juez y Constitución”, Revista de Derecho político, núm. 47, 2000, p. 82.
(47). Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Disponible en ENLACE (consultada en diciembre de 2024).
(48). La Sentencia también apeló al Derecho de la Unión Europea en referencia a la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, que considera “La violencia dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas de un sexo en particular de modo desproporcionado se entiende como violencia por motivos de género” (17). Sobre la base conceptual desde la perspectiva constitucional de los elementos del caso, MACÍAS JARA, M., “La ausencia del principio feminista en la aplicación de la legalidad e interpretación judicial sobre violencia de género”, Violencias de género: persistencia y nuevas formas, Coord. Ana Jesús López Díaz, 2019, pp. 51-69.
(49). FERRAJOLI, L., “Sobre la enseñanza del Derecho”, Juezas y Jueces para la democracia, enero 2021, p. 16.
(50). CASSESE, S., Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato. Torino, Einaudi, 2009, p. 141.
(51). FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Roma-Bari, Laterza, (3 vol), 2007, vol. 2, p. 36.
(52). ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil: ley, derechos, justicia, Trotta, 2016.
Comentarios
Noticia aún sin comentar.
Escribir un comentario
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.
- El INAP no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Ãltimos estudios
El nuevo derecho de rectificación. Análisis del anteproyecto de Ley orgánica reguladora del derecho de rectificación que aspira a sustituir a la vigente LO 2/1984
La lucha contra la pobreza en España: implementación y desafíos del Ingreso Mínimo Vital
Conexión al Diario
Publicaciones
Lo más leÃdo:
- Tribunal Supremo: Reitera el Supremo que las Ofertas de Empleo Público dictadas en aplicación de la estabilización del empleo temporal son actos administrativos de carácter general que pueden ser recurridas en vía administrativa
- INAP: ¿Quieres impulsar tu formación profesional en 2026?
- Tribunal Supremo: Procede la modificación de la calificación catastral como urbanas de unas parcelas que se encuentran en un terreno clasificado como urbano en el planeamiento, pero que no se ha desarrollado urbanísticamente
- Estudios y Comentarios: El nuevo derecho de rectificación. Análisis del anteproyecto de Ley orgánica reguladora del derecho de rectificación que aspira a sustituir a la vigente LO 2/1984
- Actualidad: Todas las ofertas de empleo público, en el boletín semanal del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (del 14 al 20 de enero de 2026)
- INAP: Abierta la primera convocatoria de 2026 del Programa de Aprendizaje Directivo
- Tribunal Supremo: Un Abogado Fiscal no tiene derecho al abono de las diferencias retributivas por ocupar el puesto de Fiscal, aunque realice funciones de coordinación en esta categoría
- Actualidad: Abierta la convocatoria para los Premios 2026. Un reconocimiento a la innovación en los servicios públicos
- INAP: ¿Conoces las características del contrato menor según la Ley de Contratos del Sector Público?
- Tribunal Supremo: Los bienes existentes en el matrimonio se presumen que son gananciales por lo que la Administración tributaria no puede, sin prueba, imputar los incrementos patrimoniales no justificados a uno solo de los cónyuges


 Acceso gratuito
Acceso gratuito Acceso gratuito
Acceso gratuito Entrar
Entrar Entrar
Entrar




